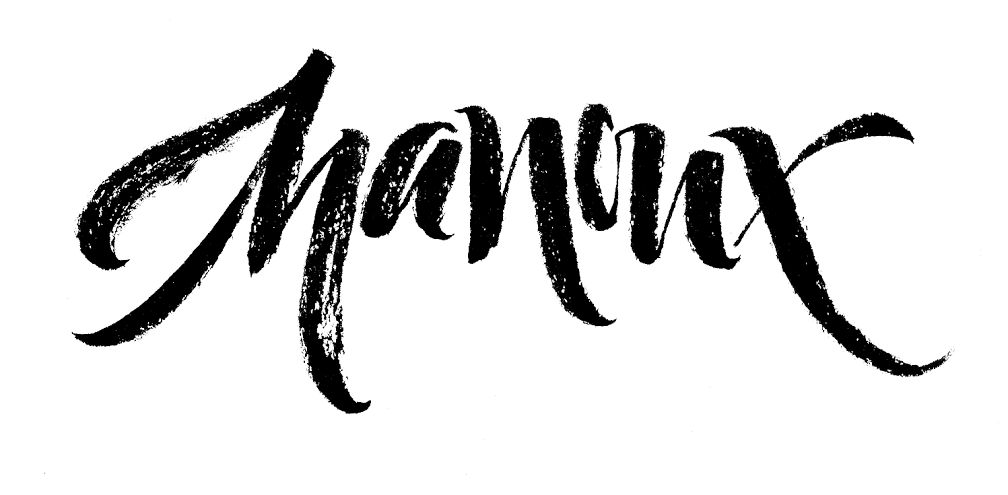miércoles, 23 de diciembre de 2015
El Amor y las personas ligeramente deformes
Damián era un tipo, en general, bastante forro. De vez en cuando tenía la horrible necesidad de hacer sentir mal a la gente. Le nacía del centro del pecho. De acá (me señalo el centro del pecho). Lo sentía como si se tratase un bicho espantoso que le escarbaba desde adentro y que peleaba por salir con el solo propósito de picar a su víctima y después morir hecho una bola de nada en el piso del baño. Al principio a Damián le daba un poco de asquito su propia actitud y la idea del bicho horrendo, pero después de un tiempo se acostumbró y la aceptó como parte inamovible de su ser.
Es que ese alguien- o algo- que años atrás rondaba por el patio del colegio aquel, del que luego lo habrían expulsado, le había hecho creer que era un tipo gracioso. En esas épocas siempre iba acompañado por su séquito, que estaba enteramente compuesto por gente mucho menos inteligente y creativa que él. Era de lo más común verlo pulular por el patio haciendo maldades con una estela de bobos detrás que le festejaba cada una de sus siniestras ocurrencias como si se tratase del público de una remake de una Sitcom yankee berreta con pantalla en canal 9. Y él, de alguna manera, se creía un poco el protagonista de la historia de esa escuela. Y le encantaba ese papel.
Pero ya habían pasado bastantes años de todo eso. No tenía ni idea de qué había sido de los reidores siquiera, pero él seguía igual de forro y ahora disfrutaba de recorrer las calles del barrio de Boedo haciendo sentir mal a los vecinos.
En Castro Barros y Juan de Garay había un quiosco de Flores. La chica que lo atendía, Pamela, era divina. Se decía que era dueña de una sonrisa capaz de abastecer de suministro eléctrico al barrio entero, acompañada por dos faroles verdes que a uno hasta le daba un poco de pena que tuviesen que cerrarse para pestañar. Su cuerpo, además, le hacía honor a esa cara que Dios había tenido la gracia de darle, pero tenía un pequeñísimo detalle que la separaba de la perfección: Tenía el culo doblado, ladeado para la derecha. La verdad es que de ninguna manera lograba arruinar el todo, seguía siendo hermosa, pero ahí estaba ese culo y ella lo odiaba profundamente.
Pasaba sus días sin demasiados sobresaltos, entre rosas y margaritas, y con la radio haciéndole compañía. Pero de vez en cuando un grito rompía la calma desde la vereda de enfrente.
— ¡EH, CULO DOBLADO! —sonaba siempre seguido de un chiflido.
Y Pamela se llenaba de odio y de vergüenza. Se metía entre las flores queriendo hacerse invisible hasta que después de un rato, se le pasaba.
La situación se repetía varias veces por semana, hasta que un día ella finalmente se cansó. Lo vio venir a lo lejos y preparó el contraataque.
— ¡EH, CULO DOBLADO! —gritó Damián como era ya era costumbre.
— ¡MÁS DOBLADA TENDRÁS LA CHOTA, NENE! —le devolvió Pamela, orgullosa de sí misma.
Del otro lado de la calle Damián sintió el golpe. Directo en la boca del estómago. “¿Cómo sabe?”, se preguntó desconcertado. “¿¡Cómo mierda sabe!?”
Era realmente un tema sensible para Damián. Hace tiempo que lo tenía preocupado. A veces se soñaba a sí mismo con chicas desnudas que esperaban golosas en su cama a que él se sacara la ropa, y cuando lo hacía se reían bien fuerte y a coro. Justo ahí se despertaba todo sudado. Lo común, nada raro, pero era feo.
Decidió consultar con un profesional. No tenía obra social ni tampoco un peso partido al medio, así que se mandó sin avisar al consultorio de Raúl, un médico clínico que era amigo de su viejo.
— Hola, Raúl. Permiso… —saludó Damián asomando la cabeza por la puerta entreabierta del consultorio.
— Pasá, Dami, pasá— lo recibió y luego preguntó— ¿En qué te ayudo?
— La verdad es que me da un poco de vergüenza— le confesó hablando bajito
— ¡Pero che! ¿Hay confianza o no hay confianza? — dijo Raúl mientras abría grandes los brazos.
— Sí, ya sé. Pasa que el tema es ahí abajo— le contó Damián mientras señalaba en esa dirección.
— ¿Te dejó pagando? — le preguntó el doctor con media sonrisa en la boca. A Damián de repente todo esto ya no le parecía tan buena idea como antes.
— No, nada que ver. Pasa que… es raro, diferente—
— ¿Cómo raro? ¿Me querés mostrar? —
— Y… otra no me queda— confesó resignado mientras se bajaba los pantalones.
Raúl entonces inspeccionó la zona con suma seriedad y profesionalismo, hasta que dijo:
— Está como chanfleado pa’ la derecha—
— ¡Ya sé, ya me di cuenta! — se quejó — ¿Qué puedo hacer?
—Y… —dijo Raúl, luego hizo una pausa y sonrió anticipando la pelotudez que iba a terminar diciendo— ¡Buscate una mina con el culo doblado!
Damián se vistió y se fue sin decir palabra habiendo aprendió que uno puede llegar a profesional, aun siendo un completo idiota.
Volvió a su casa, se encerró en su cuarto, lloró y se tomó una botella entera de Criadores que tenía guardada desde 1996. Durante esa noche, totalmente borracho, sintió que algo se había muerto dentro de él. Vomitó. Vomito fuerte, hasta que vio al bicho sucio, triste y sin vida flotando en el inodoro.
Al otro día se bañó, se peinó para el costado, se puso su calzón sin agujeros, su camisa buena, su colonia Paco que se había ganado en la misma kermesse donde se había sacado el whisky de la noche anterior, y se hizo a la calle.
Ella lo vio venir desde la vereda de enfrente y planeó el cachetazo. Ya no le importaba nada. Él cruzó la calle (algo que nunca antes había hecho, ya que mantenerse alejado era de vital importancia para su habitual número de gaste callejero), se acercó a paso firme, le robó ante sus narices una flor y le dijo:
— ¿Alguna vez te dijeron que tenés la cola más linda de todo el barrio? —
Le habían dicho cualquier cosa, menos eso. Ella bajó el brazo, que seguía presto para cachetear, aceptó la flor –siempre es mejor robada que comprada, solía pensar- y se fueron juntos a tomar un Fernet.
miércoles, 18 de noviembre de 2015
Pritty Limón
Germán tuvo el impulso, el ansia siniestra de pegar un
volantazo y reventarse contra uno de los árboles que se repetían y se repetían al
costado de la ruta buscando así emerger de esa estúpida sopa de silencio y
bronca que, después de horas de viaje, ya chorreaba por las ventanillas de su
auto. Tuvo ese impulso de verdad y no paró de manifestarse en forma de flashes en varios momentos del viaje, pero siempre se
contuvo, vaya uno a saber por qué.
Desde el asiento del acompañante, Natalia hacía cálculos y
aproximaciones con los que intentaba averiguar si había reservada para ella alguna posibilidad
de evitar la muerte si finalmente se decidiera a abrir la puerta de ese auto
para luego escapar de un salto de todo aquel patético infierno. Hizo las cuentas
meticulosamente, pero ninguno de los resultados logró satisfacerla, entonces
se limitó a perder la mirada entre alguno de losa árboles que se repetían y se repetían
al costado de la ruta.
Ninguno de los dos conocía puntualmente el porqué del
desencuentro de turno. Después de seis
años de relación (tres de ellos en convivencia) los límites entre cada una de
sus peleas se habían empezado a difuminar: el problema de hoy, remitía al de ayer, que a
su vez estaba conectado con el de antes de antes de ayer que seguramente
volvería a aflorar mañana o pasado, y
así. Era una suerte de estado de sitio constante que aunque por momentos se fingiera durmiente, latía bien fuerte y amagaba permanentemente con desatar cruentas balaceras en
cada uno de los rincones de la casa, luego de las cuales siempre había algún muerto
para lamentar.
Sangraban. Los dos. Había un tajo rojo y profundo entre ellos que ardía todo el día y no los dejaba pensar, y no los dejaba sentir. Últimamente, en completo silencio, habían acordado no hablarse. Él llegaba de trabajar, prendía la televisión y se perdía en el fútbol inglés. Ella lo escuchaba llegar y se sumergía en el estudio de la termodinámica. Para cocinar, se turnaban. Hacían comida para los dos, se servían la mitad en un plato y dejaban la mitad restante en la olla para que el otro la retirase cuando el uno se hubiese alejado prudencialmente de la cocina que, dicho sea de paso, es el ambiente más peligroso a la hora del disturbio doméstico. Se terminó gestando entre ellos una muda sincronía como de espectáculo de mimos, pero definitivamente menos simpática. Es cierto que se trataba de una medida drástica (esta del pacto de silencio), pero al honrarla por los menos se ahorraban los gritos (a los que se sumaban las consecuentes quejas de los vecinos), como así también la rotura de vajilla y el mobiliario. Esta iniciativa les funcionó bastante bien por un tiempo, pero sucedió que a mediados de Noviembre se vieron obligados a asistir a un casamiento en la provincia de Córdoba. Faltar no era una opción, viajar en avión tampoco. El sentido común les susurraba desde atrás de la oreja que una cosa era evitarse totalmente estando dentro de una casa de tres ambientes con patio y terraza, y otra muy diferente era hacerlo en las entrañas de un Volkswagen Gol gris topo. La sola idea los aterraba.
Sangraban. Los dos. Había un tajo rojo y profundo entre ellos que ardía todo el día y no los dejaba pensar, y no los dejaba sentir. Últimamente, en completo silencio, habían acordado no hablarse. Él llegaba de trabajar, prendía la televisión y se perdía en el fútbol inglés. Ella lo escuchaba llegar y se sumergía en el estudio de la termodinámica. Para cocinar, se turnaban. Hacían comida para los dos, se servían la mitad en un plato y dejaban la mitad restante en la olla para que el otro la retirase cuando el uno se hubiese alejado prudencialmente de la cocina que, dicho sea de paso, es el ambiente más peligroso a la hora del disturbio doméstico. Se terminó gestando entre ellos una muda sincronía como de espectáculo de mimos, pero definitivamente menos simpática. Es cierto que se trataba de una medida drástica (esta del pacto de silencio), pero al honrarla por los menos se ahorraban los gritos (a los que se sumaban las consecuentes quejas de los vecinos), como así también la rotura de vajilla y el mobiliario. Esta iniciativa les funcionó bastante bien por un tiempo, pero sucedió que a mediados de Noviembre se vieron obligados a asistir a un casamiento en la provincia de Córdoba. Faltar no era una opción, viajar en avión tampoco. El sentido común les susurraba desde atrás de la oreja que una cosa era evitarse totalmente estando dentro de una casa de tres ambientes con patio y terraza, y otra muy diferente era hacerlo en las entrañas de un Volkswagen Gol gris topo. La sola idea los aterraba.
Salieron un sábado a la mañana. Germán se puso ropa
cómoda, zapatillas de correr y la esperó en el auto por más de diez minutos. Natalia
se pintó la boca de rojo, se puso lentes de sol, se tapó la cabeza con una
chalina y le cerró la puerta un poquito fuerte a propósito, para que viera con qué bueyes estaba arando. Él puso cara de fastidio, pero no dijo nada.
Arrancó el motor, sacó el freno de mano, suspiró resignado saboreando el
inminente suplicio y pisó el acelerador. Ni siquiera habían llegando a Avenida
Santa Fe y ella ya se estaba engranando: “Siempre agarra por acá. ¿No se da
cuenta de que se morfa todos los semáforos? ¿Será posible?”, pensaba mientras movía
la piernita con ritmo nervioso, lo que generaba un apenas audible tun-tun en el
piso del auto que sin embargo Germán percibía como una manada de elefantes
atravesando su cuero cabelludo. “¡Ahí está la piernita! ¿Cuánto vamos, quince
minutos? Sí, quince minutos y ya empezó con la piernita”, se lamentaba
indignado.
Pararon antes de llegar a General Paz para cargar nafta.
Él se bajó a comprar algo de tomar, pero lo único que encontró frio en la
heladera fue una Pritty Limón. Germán detestaba la Pritty Limón. Ya había
descartado totalmente la transacción cuando lo asaltó la idea de que ella pudiera
pensar algo así como “¡Ni siquiera tuvo la delicadeza de comprar algo de tomar!
¡Dios me libre y me guarde!”. Furioso apretó los puños tomando la frase como ya pronunciada, volvió a la heladera y compró dos litros y cuarto de ese brebaje
radioactivo disfrazado de gaseosa digna. Finalmente volvió al auto, abrió la
Pritty, le dio un sorbo con dificultad, se dijo “definitivamente esto no es
para mí”, la revoleó en el asiento de atrás y retomó el viaje. Natalia, por su
parte y como era de esperarse, se quejó en silencio “¡Para comprar eso, mejor no
hubiera comprado nada!” y se empezó a pintar las uñas.
El Gol se abría paso rápidamente por la ruta 9 esquivando
obstáculos con perfecta imprudencia. Se notaba claramente en sus maniobras que
había apuro. Se presentía perfectamente en su andar que era preciso llegar cuanto
antes; no por el entusiasmo que suele generar la idea de cambiar de paisaje,
tampoco por la promesa de un sustancioso desenfreno etílico junto a amigos de
la primaria, mucho menos por el ineludible trencito de carnaval carioca con las
manos en la cintura de un cualquiera y la corbata verde ajustada sobre la frente sudada y pegajosa de las 5 de la mañana.
Lo que ansiaban con simétrico esmero era poder salir de ese auto para dejar
cuanto antes de estar el uno con el otro.
Ya habían transcurrido un par de horas largas cuando la
pregunta “¿Por qué seguimos juntos?” los impactó casi al mismo tiempo. Natalia
se acordó de sus amigas. La mayoría ya estaban casadas y un buen número de
ellas también tenían uno o más hijos. Ella no estaba segura si precisamente eso lo que quería para su vida, pero sentía que estaba llegando a destiempo a
todo y eso la desesperaba un poco.
Germán pensó en su secretaria que no dejaba de provocarlo a todo momento, de lunes a viernes de 9 a 18. El siempre la había esquivado. Era evidente hasta para un no vidente que Natalia era mucho más linda que ella, pero todo aquello de sentirse deseado, ese jueguito perverso de aproximaciones pero nunca contactos le estaba empezando a cosquillear desde adentro. Para colmo hacía meses que Natalia ni siquiera lo tocaba.
El silencio ya espesaba el aire dentro de aquel auto.Se sabe que los silencios pueden ser de lo más bellos cuando remiten a la pausa, al descanso, al suspiro, a la paz. Pero cuando están cargados de reproches, de espantosas omisiones y verdades empantanadas, arruinan el aire y de alguna manera lo transmutan en espantosas anacondas que terminan por sofocar los corazones como a míseros ratones.
Germán pensó en su secretaria que no dejaba de provocarlo a todo momento, de lunes a viernes de 9 a 18. El siempre la había esquivado. Era evidente hasta para un no vidente que Natalia era mucho más linda que ella, pero todo aquello de sentirse deseado, ese jueguito perverso de aproximaciones pero nunca contactos le estaba empezando a cosquillear desde adentro. Para colmo hacía meses que Natalia ni siquiera lo tocaba.
El silencio ya espesaba el aire dentro de aquel auto.Se sabe que los silencios pueden ser de lo más bellos cuando remiten a la pausa, al descanso, al suspiro, a la paz. Pero cuando están cargados de reproches, de espantosas omisiones y verdades empantanadas, arruinan el aire y de alguna manera lo transmutan en espantosas anacondas que terminan por sofocar los corazones como a míseros ratones.
Fue por temor a esto que a Germán, a la altura de
Rosario, se le ocurrió prender la radio. Durante horas se sucedieron canciones
horribles que apenas lograron entibiar la hostilidad que ambos supuraban, pero
en cierto momento el locutor anunció “Y a la vuelta de la tanda, lo que
veníamos prometiendo: ¡Nuestro 2 x 1 del sábado! Suenan hoy dos temas de los
Beach Boys por el precio de uno. ¡No te vayas que ya volvemos!”. Cuando
escucharon el nombre de la banda, los dos al mismo tiempo dirigieron una mirada
incrédula y fugaz hacia la radio con los ojos abiertos como platos. Germán y
Natalia morían por los Beach Boys. La tanda se hizo eterna, pero justo después
de un aviso de una pinturería empezaron a sonar las primeras notas de “Wouldn´t
It Be Nice” (“¿No sería lindo?”, en castellano). Los dos se la sabían
de memoria y no pudieron evitar usar sus gargantas por primera vez en todo aquel
día para cantar a viva voz. “Wouldn't it be nice if we were older? / Then
we wouldn't have to wait so long” (“¿No sería lindo que fuésemos más grandes? /
Así no tendríamos tanto por esperar”), en perfecta armonía mientras bailaban
de la cintura para arriba. “You know it's gonna make it that much better / When we can say
goodnight and stay together” (“Sabés que todo va a estar mucho mejor / Cuando podamos decir buenas noches y quedarnos juntos”),
y sonreían y se miraban a los ojos despues de
mucho tiempo.“Happy times together we've been spending /I wish that every kiss was
never ending / Wouldn't it be nice?” (“Juntos pasamos tiempos felices
/ Ojalá cada beso fuera interminable / ¿No sería lindo?”), decía
la dulce voz de Brian Wilson y el Gol de repente era todo alegría.
Sin separador mediante empezó a sonar el segundo tema, tal
como estaba previsto. Apenas se dieron cuenta de que se trataba de “God
only knows” (“Solo Dios sabe”) los dos gritaron “¡UUUHHH!” -interjección
de alegría que uno emite cuando suena su tema favorito-. “I may not always love you / But
long as there are stars above you / You never need to doubt it / I'll make you
so sure about it / God only knows what I'd be without you” (Quizás no te ame
por siempre / pero mientras haya estrellas encima tuyo, / Ni siquiera tenés que
dudarlo / yo me voy a asegurar de que no lo hagas / Solo Dios sabe qué haría yo sin vos”), canturrearon tomados de la mano rozando la disfonía mientras
Germán marcaba el tiempo con la bocina “If you should ever leave me / Though life
would still go on believe me / The world could show nothing to me / So what
good would living do me / God only knows what I'd be without you” (“Si alguna
vez me dejaras / Si bien mi vida continuaría, / El mundo ya no tendría nada
para mostrarme /¿De qué me serviría vivir entonces? / Solo Dios sabe qué haría yo sin vos”) se decían el uno al otro y eran, por un ratito, todo amor. El
hermoso tema finalizó con ese precioso arreglo vocal que ellos reprodujeron con
precisión, tomándose turnos, cambiando
de registros como si se hubieran pasado la vida ensayándolo.
Luego silencio. Otra vez silencio, como si nada de
aquello hubiese pasado. Faltaban un par de horas todavía, la ruta estaba
desierta y el cielo se había encapotado. Miles y miles de árboles enmarcaban el
pavimento hasta más allá del horizonte mientras Germán y Natalia empezaban a
considerar seriamente la opción de reventarse contra un árbol o de saltar del
auto en movimiento y así dar fin a ese calvario. Ella, con la garganta seca de
tanto cantar, tanteó el asiento de atrás y encontró la Pritty Limón. Le dio un
sorbo largo, pero a mitad de camino, cuando su boca ya estaba llena de ese
líquido espantoso, sus papilas dieron el alerta y, sobrepasada por el asco, no
pudo más que escupir todo el buche nuevamente dentro de la botella,
contaminando su ya de por sí repugnante contenido con su saliva caliente. Disimuló
lo mejor que pudo y volvió a dejarla en su sitio haciéndose la desentendida.
Los kilómetros y las horas se sucedieron anodinos como si
se hubieran sometido al más soso “Copy-Paste” y ya casi estaban llegando, cuando
una sed espantosa invadió a Germán por completo. Buscó en el GPS una estación
de servicio en la que comprar algo que le permitiera saciarla. Se resistía
a volver a tocar la Pritty. Se negaba a tocar la Pritty. Comprobó con desconsuelo que no había ningun dispendio en
las cercanías y entonces decidió, no sin meditarlo varias veces, desquitarse
con lo único que tenía a mano. Tomó la botella casi llena sin reparar en la
escupida que había dentro. Ella entonces se dio cuenta de lo que iba a suceder, se puso toda colorada y se hundió en el asiento de vergüenza. Se oyó el "TSHHH" propio del destape de bebida gaseosa y el recipiente se acercó lentamente a la boca de Germán guiada por su mano temblorosa. Dio un primer trago, la separó de sus labios, la miró incrédulo no pudiendo entender de que se trataba de la misma bebida, pensó “Epa, ¿qué onda? ¡no
está tan mal!” y se la tomó toda (los 2 litros enteros) de un solo sorbo.
Envalentonado por su renovado bienestar y sin planearlo
demasiado se dirigió directamente a Natalia: “No te soporto, ¿sabías?”. A lo que ella
respondió “Sí claro, yo tampoco”.
Sin sacar los ojos de la ruta, Germán extendió su mano
derecha con el puño cerrado como tantas otras veces, ella hizo lo mismo con su mano izquierda y en el
instante en que los puños se chocaron, juntos pronunciaron por lo bajo un ya clásico “¡BOOM!”
viernes, 9 de octubre de 2015
Todo gordo y marrón, shí.
Caminás por la calle. Estás yendo a despedirte de tu perro,
a verlo por última vez. Estás yendo a despedirte de alguien que va a morir
porque vos y tu familia decidieron que es el momento de que así sea. Pensás qué
decirle, tenés frío, hace frío y no se te ocurre qué decirle. El hijo de puta
interno te dice que es un perro y que no te entiende, que no vale la pena
romperse la cabeza. Pero dudás. Dudás porque querés dudar. Dudás porque sabés
que es más que un perro. Dudás porque sabés que es mucho más que un perro.
Seguís pensando y tenés frio. Tenés cinco mil cuatrocientas camperas en la
mochila, pero no te abrigás. No sabés porque, pero preferís no abrigarte.
Caminás lento, no querés llegar. Se levanta un viento, tenés frío. Te preguntás
si están haciendo lo correcto. Te hacés la misma pregunta que te hiciste mil
veces en estos días. No encontrás respuesta. No hay manera de saberlo. Faltan
tres cuadras, cada vez hace más frío. Querés fumar, pero sabés que no conviene.
No te importa qué es lo que conviene, pero no hay tiempo para perder en esas
cosas. Estás apurado. Estás apurado por llegar, pero no querés llegar porque
ahora tenés perro. Después no. Va a
llegar la hora prevista y no vas a tener más perro. Va a llegar la hora
prevista y lo van a sedar. Y después le van a mandar un suero que tiene algo
adentro que mata. Y después va a venir una camioneta y se lo van a llevar y lo
van a meter en un horno. Lo que quedé de ese infierno controlado lo van a meter
en una caja y te lo van a llevar a tu casa. Yo lo sé porque ya tengo de esas.
Están en la casa de Mamá. No sé bien dónde, pero están. Hace frío, no se te
ocurre nada que decirle a tu perro. Empezás a considerar que es buena la idea
de decirle lo primero que te venga a la mente. No sabés cómo va a ser. No sabés
con qué te vas a encontrar exactamente. Te lo imaginás, pero no sabés. No sabés
una mierda. Ni de eso ni de nada. Llegás a lo de tu Mamá, abrís la puerta y ahí
está tiradito tu perro. No se puede parar, tiene las patas muy jodidas y hace
poco le encontraron un tumor. Te mueve un poco la cola y levanta un poco la
cabeza. Te acercás rápido porque no querés que haga esfuerzo. Ahí está tu Mamá,
montando guardia desde vaya uno a saber cuándo. Ella te pregunta si tenés frío,
le decís que no. Te sentás al lado de tu
perro y lo acariciás, nunca habías visto el tumor. Te toma por sorpresa, tiene
un bulto semipelado en una pata. De las cuatro que una vez tuvo, ahora le queda
una sola. Puede confiar en una sola y hasta ahí nomás. Las canas hace tiempo
que las tiene, es un perro viejo. Sabés que tuviste catorce años para
encariñarte y no malgastaste el tiempo. Seguro que hay miles de recuerdos preciosos,
pero ahora no. Ahora no. Le tocás las patas chuecas. Le acariciás la cabeza, él
te mira con ojos cansados. Tu vieja te pregunta en qué pensas. Le devolvés un “qué
se yo”. Le pedís que te dejen un rato a solas con tu perro. Ella se va a la cocina. Le hablás, le decís
que lo querés. ¿Qué mierda le vas a decir? Le decís que no sabés si están
haciendo lo correcto. Le decís que no querés que sufra. Le contás que te ayudó
a crecer. Le contás que, junto con todas las otras cajitas que están por ahí guardadas
en lo de tu Mamá, te enseñó a querer. Le decís que es parte de tu identidad. Le
decís que sos “el tipo que pone voz de idiota y
tiene conversaciones con cada animal que se le pasa por adelante”
gracias a él. Le decís que tus amigos dicen que es “el perro más querido del
grupo”. Le decís que cada cinco minutos están diciendo la frase que titula esto
que estoy escribiendo y le contás que fue por él que la inventaste y que
prendió y la dicen siempre. Le pedís perdón si es que alguna vez le hiciste
mal. Le das mil besos en la trompa y te vas. Pero antes de irte tenés el
impulso de ver la tortuga muerta que tenés arriba del mueble. La misma de la
que ya hablé hace unos días. Eso hago. Ahí está, todavía muerta. No esperaba
nada diferente, pero ¿qué se yo? Le doy un último beso y me voy sin mirar atrás
a propósito. Hace frío. Pienso en que estamos toda la vida tratando de esquivar
a la muerte y ni siquiera sabemos qué es, qué significa. La tomamos como
antónimo de la palabra vida y en realidad es lo que define a la vida como tal.
Divago. Quiero fumar, pero no fumo. Tengo frío pero no me abrigo. Ahora sí sé
por qué es que no me abrigo y es porque sospecho que hoy, ahora, en este
momento no me lo merezco. Hoy frio. Hoy tiene que ser frío. Camino hacia mi
casa. Pienso en lo importante que fueron para mí todos mis bichos. Le doy
vueltas a la idea de que lo único que uno busca todo el tiempo con todo lo que
hace es ser importante para alguien y que ese alguien te demuestre que de verdad lo fuiste. Hoy, por lo menos hoy,
pienso que ESE es el sentido de la vida. El sentido de la muerte nadie lo sabe
y eso es lo que la hace la verdad más violenta de las verdades. Caminás otro
rato, ya estás llegando. Pensás que a pesar de todo, valió la pena. Otra vez
valió la pena. Tenés muy claro que se te van a seguir muriendo y vas a seguir
adoptando y que vas a seguir llenando tu vida de eso que nada ni nadie más te
puede dar y que es uno de los amores más de verdad que has llegado a sentir. Ahí
empezás a sentir el nudo en la garganta. Falta una cuadra. Te decís “dale que
ya estamos, aguantá un cacho más”. Y no aguantás nada. Llorás en la calle por
primera vez en 20 años o más. La señora de la vuelta te saluda y se da cuenta.
Caminás rápido. Esquivás al encargado. Te ves todo rojo en el espejo del
ascensor. Abrís la puerta de tu departamento. Ahí están tus gatos. Llorás más fuerte.
Te miran, te escuchan, no entienden nada. No querés explicarles. No
podés explicarles.
miércoles, 7 de octubre de 2015
Teresa
Mis conocidos se divierten mucho cuando les muestro el cadáver de Teresa. Primero abren los ojos como platos, sorprendidos, después le sacan fotos con sus teléfonos (yo mientras les levanto la persiana para que salgan más claritas). Al final, una vez que se asentó ese primer impacto, generalmente me hacen sugerencias sobre qué es lo que debería hacer con ella: “!Hacete un cenicero!”, dicen muchos siempre creyendo ser los primeros; “!Pintala de colores y usala como centro de mesa!”, sugieren otros con envidia ante la imposibilidad de llegar a tener uno propio; “Está bastante bien conservada, ¿Por qué no la llevás a un museo o algo así?”, proponen unos pocos, los más cuerdos. Yo los escucho, nos risoteamos un rato y después a otra cosa. Pero algún desubicado una vez me insinuó: “dejá que yo me la llevo y se la tiro a los perros”.
¡JAMÁS!,
¡Teresa es mía, fui yo el que la maté! Mi familia y yo, para ser justos. Quizás
fue sin querer, es cierto, pero fuimos nosotros los responsables de lo que le
pasó. Nadie más que nosotros.
Teresa
estuvo entre nosotros desde que tengo noción. Cuando vivíamos en Malabia, la pasábamos muy
bien juntos. Solíamos corretear todo el tiempo de un lado al otro de la terraza
y en verano nos tirábamos al solcito a hacer nada por largos ratos. Teresa y yo
éramos amigos. Podría exagerar y decir que éramos como uña y carne y que no había
forma de separarnos, pero estaría mintiendo. Sin embargo estimo que si ella no hubiese
tenido esa mala costumbre de desaparecer a cada rato, podríamos haber profundizado en esa amistad.
A veces Teresa
no aparecía. Era de lo más común que no se dejara ver por meses para
finalmente surgir de la nada, como si en realidad siempre hubiese estado.
Cuando le preguntaba a mi Mamá dónde estaba Teresa, ella me decía que debía andar
escondida por ahí. Con esa explicación me bastaba para seguir en mis cosas sin preocuparme, porque siempre volvía.
En el
año 98 nos mudamos a un departamento más grande y nos llevamos a Teresa. Cuando
cada mueble estuvo en su lugar, cuando se terminó de desembalar la última
caja, cuando de verdad nos sentimos
mudados, alguno preguntó “¿Y Teresa?”. Todos
a la vez respondimos “debe estar escondida por ahí”, y no se habló más del
tema.
Por esos
años mis viejos contaban con la ayuda de una señora, de nombre Clara, que se
encargaba de la limpieza de la casa y de cocinar cosas repulsivas y deformes que
mi hermano y yo comíamos a regañadientes mientras nuestros padres trabajaban. Clara era una señora extraña. Solía tener reacciones poco comunes bastante seguido. Había días en los que nos contestaba de mala manera y otros en los que ni siquiera nos hablaba. Se quejaba mucho de Teresa. Odiaba a
Teresa. Decía que ensuciaba por todos lados y que no servía para nada. Para peor, siempre coronaba aquella queja con la firme amenaza de que un día cualquiera se la iba a llevar y la iba a dejar
tirada por ahí. Nadie tomaba muy en serio esa amenaza. Era más bien complejo tomarse en serio a Clara. Yo mismo, que en esa época era un amor de persona,
sociable, dado, cariñoso, buena gente y todo eso, no la soportaba e intentaba
esquivarla permanentemente.
El
recuerdo más enquistado que tengo de ella es aquel en el que estaba
volviendo al colegio un día de lluvia (cursaba doble turno) y Clara me despedía
desde la puerta recomendándome que lleve paraguas. Cuando yo ya estaba en el
ascensor, ella empezó a cantar esa canción boluda que dice: “Que llueva, que
llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta,
etc etc…”. Yo, hinchado los huevos y con un poco de vergüenza ajena, presioné el botón de planta baja y la saqué
de mi vista con gran satisfacción, pero no pude evitar seguir escuchando su canto que se hacía más
fuerte y más estridente a medida que me alejaba, como si necesitase asegurarse de
que la estaba escuchando. “LOS PAJARITOS CANTAN” gritaba cuando ya estaba por
el segundo piso. “LA VIEJA SE LEVANTA”, retumbaba en las paredes del edificio al
llegar a planta baja. Corrí hacia la puerta, la abrí con pulso nervioso y me
hice a la calle a los tumbos, tapándome los oídos como podía. “QUE LLUEVA, QUE
LLUEVA”, volvía a empezar cuando yo ya estaba en la esquina de Gurruchaga. Clara
era una señora rara de verdad.
Por todas estas razones (sumándole que se chupaba cuanta bebida alcohólica encontraba en la casa) y quizás por otras que escapan a mi memoria o a mi conocimiento, mis padres decidieron despedirla poco tiempo después de la mudanza del 98. No fue sin un pequeño escándalo de por medio (en el momento en el que se le notificó esta decisión) que Clara abandonó nuestras vidas para siempre.
Por todas estas razones (sumándole que se chupaba cuanta bebida alcohólica encontraba en la casa) y quizás por otras que escapan a mi memoria o a mi conocimiento, mis padres decidieron despedirla poco tiempo después de la mudanza del 98. No fue sin un pequeño escándalo de por medio (en el momento en el que se le notificó esta decisión) que Clara abandonó nuestras vidas para siempre.
Unos meses después de su partida se nos empezó a hacer demasiado prolongada la ausencia de Teresa. No es que alguien haya llevado una cuenta exacta, pero ya empezaba a llamar la atención. Entre todos la buscamos durante días, pero nunca apareció. Cuando consideramos finalizado el rastrillaje, nos juntamos en asamblea y discutimos su desaparición, que esta vez parecía definitiva. Algunos recordaban haberla visto el día de la mudanza, otros se la habían topado un par de días antes de eso. No abundaba la exactitud, no habían precisiones. Pero donde sí hubo consenso total fue en que cada uno de nosotros recordaba claramente haber escuchado las amenazas de Clara. Entonces, a falta de mejores explicaciones y urgidos por encontrarle la verdad a todo este asunto, concluimos que se la había llevado esa vieja ridícula y la había abandonado por ahí. Puteamos al cielo, maldijimos su puto nombre, prometimos venganza y después, a otra cosa mariposa, seguimos con nuestras vidas
7 años después (ya me habían crecido pelos, ya había empezado a fumar, ya me había emborrachado con Bolskaya de frutilla, ya había besado a alguna desafortunada, ya me había rechazado alguna chica inteligente) estaba tranquilo en el living de mi casa jugando a la computadora. Puse el juego en pausa para buscar algo de tomar en la cocina, me levanté de la silla, me dí vuelta y ahí estaba esperándome, tendido en el medio del living, el primer cadáver que vi en mi vida. Ahí estaba ella, panza arriba, inmovil, consumida, pero bastante parecida a la Teresa que correteaba conmigo en la terraza.
Quizás un poco contagiado por el Rigor Mortis, me quedé duro, seco en el lugar por vaya a saber cuanto tiempo hasta que el empapelador, que en ese momento estaba trabajando en casa, soltó como si no fuese la gran cosa "estaba ahí abajo" y señaló un enorme mueble que cubre una de las paredes del comedor.
Me acerqué a dicho mueble y lo vi desde atrás por primera vez. Descubrí que por su parte trasera se podía acceder a ese pequeño espacio que suele haber debajo de algunos muebles (ese en el que se suelen juntar bolas de pelo, pelusas, y esos objetos que no vale mucho la pena seguir buscando una vez extraviados). Si por el contrario uno mira el mueble de frente, se ve que este espacio está tapado por unos coquetos zócalos que impiden el acceso. La única entrada a esa caverna doméstica, entonces, estaba detrás de esa pieza de mobiliario y había estado sellada desde 1998.
Empecé a hacer cuentas, a repasar recuerdos, a comparar viejas versiones y comprendí que Teresa se había escondido en aquella caverna, quizás perturbada por el trajín de la mudanza, allá lejos en el tiempo e imaginé a mis padres pidiéndole a los peones que apoyasen el mueble en aquella pared tal cual estaba planeado, sin que ninguno de todos ellos supiera que había un ser vivo debajo. Luego pensé en el empapelador trabajando, corriendo el mueble, tomando el cadáver Teresa entre sus manos, apoyándola en el suelo como si nada y luego continuando con su trabajo lo más campante.
Quizás fue por lo tremendamente absurdo de toda esa situación que lo primero que me salió de adentro fue reírme. Puede sonar asqueroso, puede parecer condenatorio, pero me dio mucha gracia. Se lo comenté a mi familia y todos se sorprendieron y creo recordar que todos, aunque sea por un momento, también se rieron de todo este disparate.
Pero seguramente un rato después, con la noticia ya procesada, todos y cada uno de nosotros deben haber hecho en sus soledades (como lo hice yo) el espantoso ejercicio de ponerse en el lugar de Teresa, de verlo todo a través sus ojos.
Todos debimos haber visto, entonces, una multitud de personas apuradas llevando cajas de aquí para allá. Todos debimos haber visto ese hueco debajo del mueble y nos debió haber resultado tentadora esa tranquilidad, y hacia allá debimos haber ido buscando refugio. Todos debimos haber sentido el piso temblar cuando el mueble se movía y debemos haber visto apagarse el último resquicio de luz. Todos debimos haber intentado pedir auxilio con una voz que no teníamos. Todos debimos haber intentado escarbar la madera buscando aire, buscando libertad. Todos debimos haber sentido el miedo y la sed. Todos debimos haber sentido el hambre. Al final, todos habremos dado el último suspiro como Teresa.
Quizás fue para nunca olvidarnos de nuestro crimen, que aún hoy conservamos el cadaver de Teresa arriba de un mueble.
Antes viva debajo de un mueble, hoy muerta arriba de un mueble, ¡qué ironía más hermosa!.
Desde que paso todo esto no puedo evitar que cada tanto me asalte la idea de la muerte que, sentadita arriba de un mueble, espera paciente, banalizándolo todo, restandóle importancia a todo lo que uno haga o deje de hacer. Totalmente imperturbable ante nuestros triunfos y derrotas. Sabiendo que aunque hayamos amado de verdad o no, va a bajar del mueble en el momento indicado. Sabiendo que hayamos amasado fortuna o no, va a bajar del mueble en el instante preciso. Teniendo la total certeza (la única certeza total que existe, en verdad) de que, hayamos sido felices o no, hayamos engendrado o no, hayamos hecho el bien o no, hayamos disfrutado, hayamos cantado, hayamos llorado, hayamos reído o lo que puta sea que hubiesemos hecho o dejado de hacer, va a llegar el día en que la muerte le va a decir por lo bajo a mi tortuga Teresa que está ahí a su lado "ahora vuelvo", se va a bajar de un saltito del mueble del living y me va a dar el abrazo más fuerte que jamás voy a recibir.
7 años después (ya me habían crecido pelos, ya había empezado a fumar, ya me había emborrachado con Bolskaya de frutilla, ya había besado a alguna desafortunada, ya me había rechazado alguna chica inteligente) estaba tranquilo en el living de mi casa jugando a la computadora. Puse el juego en pausa para buscar algo de tomar en la cocina, me levanté de la silla, me dí vuelta y ahí estaba esperándome, tendido en el medio del living, el primer cadáver que vi en mi vida. Ahí estaba ella, panza arriba, inmovil, consumida, pero bastante parecida a la Teresa que correteaba conmigo en la terraza.
Quizás un poco contagiado por el Rigor Mortis, me quedé duro, seco en el lugar por vaya a saber cuanto tiempo hasta que el empapelador, que en ese momento estaba trabajando en casa, soltó como si no fuese la gran cosa "estaba ahí abajo" y señaló un enorme mueble que cubre una de las paredes del comedor.
Me acerqué a dicho mueble y lo vi desde atrás por primera vez. Descubrí que por su parte trasera se podía acceder a ese pequeño espacio que suele haber debajo de algunos muebles (ese en el que se suelen juntar bolas de pelo, pelusas, y esos objetos que no vale mucho la pena seguir buscando una vez extraviados). Si por el contrario uno mira el mueble de frente, se ve que este espacio está tapado por unos coquetos zócalos que impiden el acceso. La única entrada a esa caverna doméstica, entonces, estaba detrás de esa pieza de mobiliario y había estado sellada desde 1998.
Empecé a hacer cuentas, a repasar recuerdos, a comparar viejas versiones y comprendí que Teresa se había escondido en aquella caverna, quizás perturbada por el trajín de la mudanza, allá lejos en el tiempo e imaginé a mis padres pidiéndole a los peones que apoyasen el mueble en aquella pared tal cual estaba planeado, sin que ninguno de todos ellos supiera que había un ser vivo debajo. Luego pensé en el empapelador trabajando, corriendo el mueble, tomando el cadáver Teresa entre sus manos, apoyándola en el suelo como si nada y luego continuando con su trabajo lo más campante.
Quizás fue por lo tremendamente absurdo de toda esa situación que lo primero que me salió de adentro fue reírme. Puede sonar asqueroso, puede parecer condenatorio, pero me dio mucha gracia. Se lo comenté a mi familia y todos se sorprendieron y creo recordar que todos, aunque sea por un momento, también se rieron de todo este disparate.
Pero seguramente un rato después, con la noticia ya procesada, todos y cada uno de nosotros deben haber hecho en sus soledades (como lo hice yo) el espantoso ejercicio de ponerse en el lugar de Teresa, de verlo todo a través sus ojos.
Todos debimos haber visto, entonces, una multitud de personas apuradas llevando cajas de aquí para allá. Todos debimos haber visto ese hueco debajo del mueble y nos debió haber resultado tentadora esa tranquilidad, y hacia allá debimos haber ido buscando refugio. Todos debimos haber sentido el piso temblar cuando el mueble se movía y debemos haber visto apagarse el último resquicio de luz. Todos debimos haber intentado pedir auxilio con una voz que no teníamos. Todos debimos haber intentado escarbar la madera buscando aire, buscando libertad. Todos debimos haber sentido el miedo y la sed. Todos debimos haber sentido el hambre. Al final, todos habremos dado el último suspiro como Teresa.
Quizás fue para nunca olvidarnos de nuestro crimen, que aún hoy conservamos el cadaver de Teresa arriba de un mueble.
Antes viva debajo de un mueble, hoy muerta arriba de un mueble, ¡qué ironía más hermosa!.
Desde que paso todo esto no puedo evitar que cada tanto me asalte la idea de la muerte que, sentadita arriba de un mueble, espera paciente, banalizándolo todo, restandóle importancia a todo lo que uno haga o deje de hacer. Totalmente imperturbable ante nuestros triunfos y derrotas. Sabiendo que aunque hayamos amado de verdad o no, va a bajar del mueble en el momento indicado. Sabiendo que hayamos amasado fortuna o no, va a bajar del mueble en el instante preciso. Teniendo la total certeza (la única certeza total que existe, en verdad) de que, hayamos sido felices o no, hayamos engendrado o no, hayamos hecho el bien o no, hayamos disfrutado, hayamos cantado, hayamos llorado, hayamos reído o lo que puta sea que hubiesemos hecho o dejado de hacer, va a llegar el día en que la muerte le va a decir por lo bajo a mi tortuga Teresa que está ahí a su lado "ahora vuelvo", se va a bajar de un saltito del mueble del living y me va a dar el abrazo más fuerte que jamás voy a recibir.
miércoles, 26 de agosto de 2015
Papeles de la calle
Tengo la malsana costumbre (algunos incluso se apresurarían a diagnosticarla como trastorno obsesivo compulsivo) de recoger los papeles que encuentro tirados por la calle y leer lo que está escrito en ellos.
Me encuentro cosas todo el tiempo, cualidad que puedo atribuirle a mi particular manera de caminar: cabeza gacha, mirada en el piso, mente absorta en ningún lugar.
Con los años he recolectado todo tipo de porquerías, exceptuando el ocasional (aunque bastante usual) billete de valor variable, exacto monto que de cualquier manera terminaría perdiendo luego en alguno de los descuidos o torpezas de las que son tan mías.
De todos estos hallazgos callejeros, son de mi predilección los que están escritos a mano ya que tienen el gusto de lo artesanal: alguna hoja perdida por un alumno de primaria hablando de la fotosíntesis, una lista de compras para el supermercado, una nota de un vecino insultando a otro a causa de ruidos impropios y otras cosas por el estilo. No es más que eso, usualmente.
Pero ayer, caminando por la calle Cabrera, mis ojos se cruzaron con un bollito de papel que estaba siendo empujado tímidamente por algún viento. Interpuse en su trayectoria mi pie derecho, a modo de tope, y el bollito frenó. Miré hacia los dos costados, lo levanté con cierta vergüenza de que los otros transeuntes me sospechasen linyera, o lumpen, o algo por el estilo y lo abrí con cuidado de no romperlo. Estaba escrito con letra cursiva un tanto desprolija, tenía algunos garabatos en los márgenes y decía lo siguiente:
Hoy empiezo a escribir con la certeza de que nadie más que mi persona tendrá acceso a lo que se construirá a continuación -y que aún yo mismo ignoro-.
Hoy empiezo a escribir sólo para mí, con el último propósito de averiguar de dónde surge la necesidad de dejar impresos sobre un papel cualquiera, una infinidad de chirimbolos que representan sonidos, que a su vez representan palabras, y que terminan representando aquello que da vueltas y vueltas en mi cabeza, como en una calesita infinita y pertinaz.
Hoy empiezo a escribir sin cimientos y sin planos. Dejaré que las ideas se sucedan disparadas como balas en medio de un balacera, irregulares, enfrentadas, erráticas y sobre todo carentes de todo sentido.
Mi nombre es Leonardo, pero prefiero que me digan León. Es que siento que Leonardo suena como a León de pacotilla. "Éste más que León, es un Leonardo", podría llegar a decir alguno. No se... sinsentidos que uno siente.
Duermo poco. Desde siempre. No sé bien el porqué. Supongo que además de tener el sueño extremadamente liviano, tengo algo (¿alguien?) dentro mío que está a la espera de que despegue los párpados para gritarme "¡levantate de ahí! ¡dejá de perder el tiempo!". Aunque debo sincerarme, pierdo el tiempo de cualquier manera, aún estando bien despierto. De cualquier modo, poniéndole algo de atención al asunto, considero que la única manera real y verdadera de perder el tiempo es aburrirse.
Por suerte me entretengo con una multitud de cosas, pero las que más disfruto son las que me obligan a despegarme del suelo, a separarme del mundo real. No es que esté disconforme con mi vida, ni tampoco es que haya algo de lo que necesite huir. Pero a veces todo es tan común, que da hambre de distancia. Entonces es cuando recurro a los libros, a las películas, a los videojuegos y también a la música en busca de algún tipo de emoción, alternando entre una y otra cosa desordenadamente, yendo y viniendo entre esos satélites a medida que se acaban los recursos.
Siempre estoy dispuesto a bajar de la nave para encontrarme con algún amigo. Lastimosamente esto ocurre cada vez con menos frecuencia. Es que los años suelen venir con barreras que uno va poniendo como puede entre uno y los demás intentando siempre dejar un camino disponible, pero la verdad es que a veces no podemos evitar cierta cerrazón. Esto nada tiene que ver con el corazón, es más bien uno de los efectos colaterales del crecer. Muy posiblemente el peor.
Pero lo que más me aterra no es la idea de crecer, que además de ser imposible de evitar, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que más miedo me da es "madurar", o por lo menos tener que hacerlo concordando con la más utilizada de sus acepciones. La que nos obliga a ser una persona cada vez más "seria" ante los ojos del resto. La que nos empuja a seguir los pasos estipulados por la sociedad para evitar el "fracaso" (Nacer, estudiar, recibirse, seguir estudiando, conocer a alguien, enamorarse, garchar tres veces por semana, casarse, tener hijos, separarse, envejecer, mirar la tele todo el día, morirse viejo y solo). La que nos hace dejar de ver el camión de bomberos en la caja de zapatos, o la espada en el palo de la escoba, o la Tama Starclasic en el juego de ollas de mamá. La posibilidad de perder esa magia inocente, eso es lo que más me atormenta.
Debe ser un poco por eso que me agradan tanto las personas que no se toman muy en serio. Esas que reconocen que no hay nada TAN importante y hacen lo suyo con talento, pero también con liviandad, como si su vida no se les fuese en ello. Por suerte conozco varias personas así y entre ellas me siento cómodo.
No encuentro nada más gratificante que estar rodeado de gente que me habilite y me incentive a ser enteramente lo que soy. Gente entre la cual no sea necesario fingir ni por un solo segundo ser algo más o algo menos que esto que soy ahora, sólo para aparentar acercarme a lo que ellos podrían esperan que yo fuera. Todo esa fiesta de disfraces cansa, cuesta y no vale mucho la pena.
Creo que no es culpa nuestra ser como somos, entiendo que es importante entender esto en esos momentos en los que todo parece estar en nuestra contra. Tampoco es justo adjudicarnos todo el crédito por lo que nos sale bien. El tiempo nos va moldeando y es poco lo que podemos hacer para cambiar de forma.
Es cierto que a veces pareciera no bastar con uno mismo.
Un día cualquiera conocés a alguien y en un momento, generalmente imposible de precisar, PUM! ya no sos lo único que necesitás. Necesitas anexarte de alguna manera a esa otra persona. Suele pasar que la deseás con una potencia tal, que la soledad (antes grata, cuanto menos) se vuelve difícil de soportar. No tiene mucho sentido, huele casi a sinrazón, pero es así.
Y cuando tenés la inmensa suerte de que el sentimiento de los dos sea medianamente simétrico (nunca lo es del todo) y necesitas la felicidad de la otra persona casi de la misma manera en que necesitás la propia, empezás a estimar que hay cosas que tenés que cambiar y esperás que la otra parte haga lo mismo; y en el esfuerzo aparecen las primeras chispas. Y a partir de chispas, se desatan incendios y entre todo esto siempre hay cosas que se rompen y no se pueden componer aunque pongamos toda nuestra dedicación en el remiendo.
Pero lo más triste es sospechar que un tiempo después conocés a alguien más y todo pasa de nuevo, con idéntica factura, como si el tiempo no tuviese memoria.
No me divierte cuando las cosas se repiten siempre de la misma manera. Me empalagan los lugares comunes. Intento, no siempre lo logro, no decir las cosas siempre con las mismas palabras y trato de pensar antes de hablar.
Sucede que suelo tomarme más tiempo que el que podría recomendarse pensando antes de hablar. Cuando eso pasa, termino convenciéndome a mí mismo de que lo que estoy por decir ya no merece ser dicho y me quedo callado. Algunas personas entonces me rotulan de antipático, o de tímido, o de idiota y generalmente no vuelven a hacerme participar de sus charlas, cosa que no suelo lamentar en absoluto.
Me cuesta tener conversaciones de temas que no son de mi interés. Me es muy trabajoso (y me sale muy mal) fingirme interesado. Entiendo que esto pueda dejar en evidencia un cierto egoísmo de mi parte. Se que a la persona con la que me toca charlar puede no interesarle en lo más mínimo lo que tengo para decirle, pero de igual manera no le noto hilos que le dibujen la sonrisa y, por mucho que busque, no detecto falsedad en sus "Ah, ¡mirá qué bien!" o en sus "¡Buenísimo, che, me alegro por vos!". Los envidio por esa facilidad, a mí me cuesta mucho.
Pero sobre todo me cuestan los Domingos a la tarde en los que no hay nada para hacer y en los que además, como por algún designio diabólico, el peso de las cruces que uno carga se empiezan a multiplicar, y entonces a uno no le queda más opción que ponerse a escribir ridiculeces que a nadie le importan sólo para que la noche se apure en llegar y uno pueda hacer un bollo con todo este sin sentido y tirarlo por la ventana con la finalidad de alejarlo lo más que se pueda de la mano que lo escribió, como estaré haciendo a continuación.
Debo reconocer que me asaltó un frío extraño al terminar de leer todo aquello. Lo sentí en los pies y en el pecho al mismo tiempo y me estremeció un poquito.
Guardé el papel en la mochila, prometiendo volver a leerlo cuando llegara a mi casa, y me fui caminando despacio, envuelto todavía en frases y en palabras que resonaban en la noche porteña como tiros de cañón.
Cuando estaba llegando a la esquina, sentí un pinchazo en la nuca. Me dí vuelta casi instintivamente y ahí lo vi por un segundo parado en la ventana más cercana al lugar en el que había encontrado aquel papel. Vi su silueta, vi sus ojos, vi cierto rencor que entre ellos se gestaba y un segundo después desapareció, dejandome en claro y dejándose en claro que esta no era la última vez en que nuestras miradas habrían de cruzarse.
jueves, 30 de julio de 2015
Instrucciones para sentarse en el Colectivo
El colectivo es Caos condensado.
Vivir en grandes urbes trae aparejado muchos beneficios: Inagotables propuestas culturales, miles de facilidades para el traslado, una pizzería en cada esquina, un bar cada 2 cuadras, la posibilidad de conseguir casi cualquier cosa a una distancia "caminable" y un larguísimo etcétera. Pero las ciudades son también en sí mismas una constante sucesión de atropelladas y de aventajadas al vecino. Son millones de personas apuradas sin razón aparente. Son también ruido y son luz, son miedo, frío, hambre, odio y malicia todo entreverado en cada bocacalle.
Sabrán disculparme lo escatológico de la comparación (y juro que no volverá a suceder), pero es que no encuentro otra manera más exacta de ejemplificarlo: si las ciudades fuesen como un pedo ruidoso, dueño de la capacidad de ofender y causar indignación a quienes caen en la desgracia de escucharlo, el colectivo vendría a ser el pedo silencioso. Usted bien sabe cual es el que huele peor.
Es que las mismas miserias que la gente perpetra constantemente en las ciudades, se repiten en el bondi, pero lo hacen aparentando calma, fingiendo silencio. Lo hacen a escondidas, desde las sombras, a traición. Lo hacen a lo Ninja, como el pedo silencioso.
Por lo tanto, se hace necesario conocer cual es la manera más conveniente de manejarse día a día, de casa al trabajo y del trabajo a casa, para así poder sacarle mayor partido a la situación y evitar que los demás hagan lo mismo con nosotros.
Comenzaré indicando que, si bien el articulo se titula "Instrucciones para sentarse en el Colectivo", también se encarga de prevenir un asunto tanto o más importante que el de conseguir el preciado asiento: Evitar que nos saquen el que ya hemos ocupado. Es que nada nos asegura que, ya cómodos en nuestra butaca, alguien venga a intentar separarnos de ella.
Hay varios perfiles de lo que llamo "Usurpadores de Asientos" (UA de aquí en más). Algunos de ellos no nos dan más remedio que renunciar a nuestra comodidad, incluso uno puede llegar a hacerlo con gusto; pero también hay otros a los que es necesario combatir. Sin embargo es posible, mediante ciertas maniobras, minimizar la posibilidad de encontrarnos con alguno de ellos y así disminuir considerablemente el riesgo de viajar "de dorapa". Los defino a continuación.
El lisiado (o discapacitado) ha sufrido un accidente o ha nacido con una dificultad física o motriz por la cual no le es recomendable permanecer mucho tiempo de pie. Si se nos aproxima, debemos cederle el asiento con humildad y sin hacer ningún escándalo.
La embarazada carga en su interior un humano en formación que succiona permanentemente su fuerza vital y la infla cual piñata. Ella misma, ya cansada de vivir, va a pedir a gritos que le cedan un lugar. Está bien que lo haga, y si no lo hiciere, debería ser nuestra la iniciativa.
La madre con hijo en brazos tiene bajo su responsabilidad un cachorro de gente que si no obtiene exactamente lo que desea, le va a hacer la vida imposible a su madre y a cualquier persona a diez metros a la redonda. Hay que dejar que se siente. Hay que dejar que el niño se siente, no así a la madre. La madre puede viajar parada perfectamente o, en su defecto, puede hacerlo sentada con el infante en brazos. No se deje boludear.
La viejecilla entra al colectivo con la ayuda de su bastón (o de un cristiano que le oficie de tal) toda envuelta en paz, con sus ochenta y tantos a flor de piel que han sabido teñirle la cabeza de blanco y le han trazado surcos en todo el cuerpo. Entréguele su asiento a la viejecilla. Convídele garrapiñadas a la viejecilla (si es que tiene permitida la masticación). Escuche pacientemente de su boca la misma historia tres o cuatro veces como si fuese la primera. Pregúntele dónde baja y ayúdela a hacerlo. La viejecilla es Amor, nunca lo olvide.
Por último debo referirme a La vieja y aquí me detendré por un momento, ya que la vieja es el enemigo, el némesis del viajante.
La vieja viene de comprarse un deshabillé (sabrá Dios qué demonios es eso) en el shopping Spinetto. O viene de tomar clases de tenis en el Club Ciudad con un profesor al que hace años viene intentando voltearse. O quizás viene de jugar a la canasta y de comer masas secas con otras viejas que se odian entre sí, pero igual se juntan. La vieja reniega de su vejez, la detesta y entonces se tiñe el pelo de azul, de bordó, de naranja o de colores que carecen de nomenclatura. Es claro que la vieja se resiste con todas sus fuerzas a que la vean como tal, excepto cuando se sube a un bondi. Tan pronto apoya sus Ricky Sarkany de 700 dólares en el escalón, la vieja comienza a indignarse al ver que nadie le cede el asiento a una personita tan frágil y desdichada como ella, entonces se para junto a alguien más joven y empieza a desplegar una sinfonía de miradas acusatorias, bufar y hacer comentarios por lo bajo hasta que uno, exhausto, se rinde y finalmente le deja el asiento sin recibir ni un "gracias" en retribución. Es que no hay nada en el mundo que le guste más a la vieja que quejarse. Se mete a propósito en situaciones que le son enojosas, solo para darse el gusto de desplegar todo su nefasto arsenal. Es sabido que la vieja tiene seis Mercedes en el Garage, pero igual se toma el 111 de ida y de vuelta, 8 veces por día si es necesario, sólo para poder mirar a la gente con el seño fruncido y decir "¡qué barbaridad!¡Qué cosa de locos! ¡La juventud viene cada vez peor!" y cosas por el estilo. Lo dicho, la vieja ES el enemigo.
Ya delineada la problemática y habiendo señalado a los actores con los que nos podremos encontrar en el citado escenario, me dispongo a exponer diferentes situaciones, cada una con sus obstáculos, con el fin de sugerirles cómo sortearlos. La dificultad de cada una de estas situaciones irá aumentando progresivamente, empezando así por la más sencilla y concluyendo por la más complicada. Adjunto también un elaboradísimo plano de los interiores de un colectivo estándar. Recomiendo tenerlo a mano durante la lectura, puesto que facilitará su comprensión y de alguna manera justificará las 4 horas y 20 minutos que demoré en confeccionarlo.

Situacion 1: Se hace ingreso al ómnibus y, mientras se paga boleto, se repara en que todos los asientos están vacíos. Luego de un breve festejo interno nos disponemos a elegir en qué butaca viajaremos. El inexperto dirá "¡Da igual!, la cosa es sentarse". Error. Como se ha dicho anteriormente, no solo hay que preocuparse por conseguir un asiento, sino también por asegurarnos de que las probabilidades de tener que cederlo sean mínimas.
¿Qué asiento escojo? ¿Cual es el mejor?, me suelen preguntar. Mi respuesta es categórica: "I1" (ver plano).
El asiento I1, como ningún otro, nos brinda todas la comodidades que se pueden conseguir en un colectivo: -Estaremos lejos de la puerta de ingreso del vehículo, por lo que cualquier UA que pudiese atentar contra nuestro confort va a tener que recorrer toda su extensión sin que ningún otro viajante se ofrezca a cederle su asiento (cosa que es muy poco probable).
-No tendremos ninguna persona sentada a los costados, por lo que gozaremos de cierta "privacidad" (del modesto estilo de privacidad al que uno puede aspirar en un colectivo ya que, si este va lleno, muy posiblemente tengamos el órgano reproductor de alguien muy cerca de nuestra cabeza y, más allá de las preferencias personales en lo que se refiere a órganos reproductores, esto nunca es algo de desear).
- Estaremos cerca de una ventana, por lo tanto de una fuente de aire fresco del exterior.
-Nos encontraremos próximos a una puerta de salida. No será necesario entonces que nos hagamos camino entre gente que nunca tocaríamos ni a punta de pistola.
Resumiendo, si tiene la suerte de poder elegir, vaya por I1. Estará en una posición de privilegio y podrá disfrutar cómodamente del paisaje urbano, de su libro favorito, o de la morocha preciosa que se acaba de subir y con la cual no tenemos chance alguna de entablar una relación.
Situación 2: Los asientos están en su mayoría ocupados, pero hay un par de vacantes aquí y allá. ¿Cuál de ellas me conviene? Aquí la cuestión se torna subjetiva. Hay quienes prefieren viajar sin tener que estar muslo con muslo con una persona que puede ser potencialmente molesta, olorosa o hasta peligrosa. Otros buscarán evitar la posibilidad de entrar en contacto con posibles y furtivos UA y se ubicarán cerca del fondo. Otros se sentaran cerca de la más linda o lindo y estarán 30 minutos juntando valor para presentarse, pero justo cuando estaban por llegar a ese punto, este enamoramiento de transporte público se bajará y se irá de nuestra vida por siempre.
Sin embargo, considero que hay ciertos asientos objetivamente más deseables que otros. Dejando de lado el dorado I1 del que ya se ha hablado, considero que E1, F1, G1 y H1 son excelentes elecciones, ya que se trata de versiones más modestas de este asiento ideal.
Por otro lado J2, J3 y J4 son buenas alternativas por tratarse de los únicos que no tienen otras butacas adelante, por lo que permiten tirarse inescrupulosamente en el asiento sin encontrarnos con un molesto tope contra nuestras rodillas. J1 y J5 sí lo tienen y además requieren que uno "salte" a la persona que se encuentra en el asiento contiguo cuando se intenta abandonar el vehículo, convirtiéndolos en los asientos menos deseables de la fila J. Es necesario tener en consideración que la fila J es la más cercana al motor, por lo que siempre goza de un clima más cálido, que será execrable en verano, pero sumamente reconfortante en invierno.
Los asientos dobles de las filas E, F, G y H son los menos atractivos de toda la parte trasera del colectivo, pero al ser los más numerosos nos veremos ocupándolos muy frecuentemente. Suele darse que la gente (que es naturalmente despreciable) vaya sentándose en los lugares más cercanos a la ventanilla ocupando uno de los dos asientos de cada fila, lo que coarta la posibilidad de viajar junto a su acompañante a aquellos que se dispongan a viajar con su novia/o, esposa/o o amiga/o.
En cuanto a la mitad delantera (filas A, B, C y D) es preciso tener en cuenta que uno va a estar a la merced de los UA si se arriesga a ocuparlos. De así hacerlo, siempre se puede apelar a la famosa estrategia de fingirse dormido, pero téngase en cuenta que esta estratagema es muy difícil de sostener por períodos prolongados, por lo que tarde o temprano uno termina abriendo los ojos en un descuido, quedando en evidencia, y convirtiéndose así en blanco de todo tipo de odios.
En resumen, diríjase a la parte trasera del vehículo, si hay un asiento simple, tómelo, de no ser así vaya por uno de los del fondo, de estar ocupados siéntese en los dobles, intentando no joderle la vida al que quiere viajar acompañado.
Situación 3: La totalidad de los asientos se encuentra ocupada. Nuestra esfuerzos, entonces, tienen que dirigirse a conseguir sentarnos en uno cuanto antes. Para esto necesitamos saber dónde es más conveniente posicionarse para obtener tal beneficio. El truco es encaramarse en un lugar en el que tengamos ventaja estadística sobre la probabilidad de que se libere un asiento. Esto es, donde haya más asientos a nuestro alrededor. De todas nuestras opciones, la mejor (como no podía ser de otra manera) es junto al asiento I1 ya que, además de contar con "las de ganar" a la hora de que esa hermosa butaca se liberase, también estaremos a tiro para conseguir cualquiera de las que se fueran a desocupar en la fila J. Tendremos entonces 6 posibilidades concretas de alcanzar nuestra meta.
De no poder ocupar ese lugar, debemos dirigirnos a alguno de los dobles de la mitad trasera. Si bien no estaremos tan acompañados por la estadística, si contamos con un poco de suerte y paciencia, finalmente lo lograremos.
Nuevamente, ubicarse cerca de las filas A, B, C y D es poco recomendable ya que al poco tiempo se llenará de UAs que tendrán las de ganar cuando un asiento se libere.
Situación 4: El colectivo está abarrotado de gente. Es casi imposible dar un paso allí dentro y es concretamente inútil intentar abrirse paso hasta el fondo del mismo. La situación es crítica y las posibilidades de sentarse, muy escasas. Sólo tendremos acceso a las filas A, B, C y D en el mejor de los casos. Hay 10 asientos en disputa y una sóla manera de conseguirlos: mediante el análisis y la observación.
Existen ciertos factores que nos servirán como indicadores a la hora de determinar si una persona está por bajarse del colectivo, o si por el contrario se dispone a pasar un largo rato muy cómodo en su asiento.
- Aquél que saca un libro o un cuaderno de su mochila o bolso no está pensando en bajarse al corto plazo, por el contrario quien lo guarda está evidenciando que su parada está cerca.
- La persona que decidió dormirse, lo hizo por que sabe que tiene tiempo para hacerlo, que no va a necesitar estar despierto por un rato más o menos largo. Por supuesto que existe la posibilidad de que el sueño haya tomado por asalto a esta persona y que el quedarse dormido en el colectivo haya sido más un accidente que una elección. Sea como sea, esta persona no estará liberando su asiento en lo inmediato.
- Hay una de movimientos casi espasmódicos que denotan que una persona sospecha que está llegando a destino. El individuo se incorpora a medias, abre grandes los ojos y empieza a cogotear mientras mira por la ventanilla como buscando allí fuera algo que le confirme que de verdad ha llegado. Si el individuo sospecha, hay altas probabilidades de que estas se confirmen, si no es en ese mismo momento, será la próxima parada o quizás la siguiente. Tenga esto muy en cuenta a la hora de elegir dónde pararse a esperar su asiento.
- La mayoría de los UA no suelen viajar por tramos largos. La tierna viejecilla, en la mayoría de los casos, no se va a aventurar a abandonar el calor del hogar para viajar en colectivo de Pompeya a Constitución. La embarazada no va a querer sumar demasiado sufrimiento al pre existente. De tener que hacer un viaje extenso va a intentar hacerlo por otros medios. Por la mañana las madres llevan a sus hijos al colegio. En la mayoría de los casos han procurado que la distancia entre este y su domicilio no sea muy grande.
- La vieja (el enemigo) NUNCA va a abandonar su asiento porque se lo pone como objetivo. La vieja no está ahí con el fin de transportarse por la ciudad, la vieja está ahí para ocupar asientos de los demás y no soltarlos jamás. La vieja no va a dejar su butaca hasta que llegue a terminal y una vez allí, irá a tomarse otro colectivo en el que pueda saciar su sed ancestral.
Es cierto que pueden haber miles de excepciones a estos puntos (excepto al último): Habrá alguna despistada que abra 50 sombras de Gray o alguno de los libros de Florencia Bonelli en Av. Pueyrredón y tenga que bajarse en Av. Callao; existirá una embarazada que no tenga ni un peso ni nadie que la lleve y la traiga y que no le quede otra que largarse a hacer largas travesías en colectivo; es posible que haya algún cogoteador que no tiene la mínima idea de dónde está parado y cogotea todo el tiempo. Pero en general estos datos pueden servirnos como guía para determinar en un momento crítico a aquella persona que está pronta a liberar un lugar donde poder sentarse y a la cual deberemos pegarnos como garrapata a la espera de que esto ocurra.
Para concluir les pido que usen esta información a conciencia, que experimenten y que hagan sus propias observaciones. Los aliento también a que combatan a la vieja. No se dejen amedrentar. Sepan que si uno se muestra impasible ante sus violentos embates, tarde o temprano la vieja se va a cansar y va a tener que ir a atosigar a otro, dejándonos en la boca un sabor a victoria como de dulce de leche y nueces y una pizca de canela.
Sepan que, a pesar de todo, suceden todo tipo de cosas hermosas en los colectivos, sepa reconocerlas y atesorarlas. Enamórese allí dentro, ese amor es de verdad aunque se marchite a los 10 minutos. Dígale "buen día" al colectivero que tiene uno de los trabajos más molestos que deben existir y disfrute del viaje que a veces es mucho más interesante que el llegar.
jueves, 16 de julio de 2015
Cazafantasmas
Los
objetos, aunque se empeñen en disimularlo bajo la más necia de las quietudes,
tienen vida. O por lo menos detentan algún tipo de vida diferente a la convencional.
Me refiero a que cada cosa parece tener memoria, aparenta cargar con una
historia que la antecede y que está íntimamente entrelazada a la de aquella
persona que la tiene en consideración.
Es por lo antedicho que uno está un domingo a la mañana calentando agua para el desayuno y, de repente, se detiene en una taza. Al principio, todo lo que uno ve es una taza, pero segunditos después esta cosa nos empieza a contar su historia, que al fin y al cabo es también la nuestra; y entonces nos trae la imagen de la persona que nos la regaló, nos recuerda el momento exacto en el que lo hizo, nos comenta cómo nos sentimos en esa ocasión y después se calla y se hace la desentendida, como si en realidad todo aquello estuviera sólo en nuestra cabeza y ella (la taza) no tuviera nada que ver. ¡Sí, claro!.
Todo esto es tan cotidiano y sucede a una velocidad tan alta que puede llegar a pasar desapercibido. Pero en realidad es una maquinaria que está siempre en funcionamiento, tiñéndolo todo de sepia, reviviendo zombies cansados, limpiando viejas telarañas en los cielorrasos del subconsciente. Este sistemático rasquetear en el pasado es también, a menudo, realmente cansador.
Es por lo antedicho que uno está un domingo a la mañana calentando agua para el desayuno y, de repente, se detiene en una taza. Al principio, todo lo que uno ve es una taza, pero segunditos después esta cosa nos empieza a contar su historia, que al fin y al cabo es también la nuestra; y entonces nos trae la imagen de la persona que nos la regaló, nos recuerda el momento exacto en el que lo hizo, nos comenta cómo nos sentimos en esa ocasión y después se calla y se hace la desentendida, como si en realidad todo aquello estuviera sólo en nuestra cabeza y ella (la taza) no tuviera nada que ver. ¡Sí, claro!.
Todo esto es tan cotidiano y sucede a una velocidad tan alta que puede llegar a pasar desapercibido. Pero en realidad es una maquinaria que está siempre en funcionamiento, tiñéndolo todo de sepia, reviviendo zombies cansados, limpiando viejas telarañas en los cielorrasos del subconsciente. Este sistemático rasquetear en el pasado es también, a menudo, realmente cansador.
Los
casos más significativos suelen darse con objetos que además de evocar (o quizás
invocar) recuerdos de manera abstracta, nos proveen de material sensorial adicional
(una imagen, un sonido, un aroma), profundizando el efecto, potenciando las
consecuencias.
Con esto
último se da por concluida la exposición conceptual que, aunque escueta, considero
que ha sido concreta, y me doy paso a mí mismo y a mis pareceres para que nos
refiramos al respecto.
Para mí la
peor, la más cruel, la más chota de todas las cosas es la foto. Detesto las
fotos, desde siempre. Y no creo que sea por el hecho de que no me guste verme o
por un tema de autoestima baja. Es que en cada una de ellas veo algo que ya fue
y que no va a volver a ser. Como si se fuesen de habitaciones a las que no se puede entrar, pero en las que sí está permitido espiar por la cerradura arrodillado en suelo, pelándose las rodillas.
Creo
además que todo aquello que refleje una parte de un recuerdo que nos resulta a
priori agradable, tiene una alta probabilidad de arruinarlo. Esto último me
suele ocurrir, mayormente, con viejos registros de las que cosas que he cantado:
Engatusado por la adrenalina de aquel momento, la escena parece haberse grabado en mi memoria evitando las fallas, entonces me imagino radiante en el escenario (o quizás
estudio) dando lo mejor de mí y esquivando con oficio y destreza los errores. Pero
entonces escucho las grabaciones y es ahí cuando empiezan a brotar los defectos a borbotones. Yo entiendo
bien que la verdad está en algún lugar por el medio de los dos extremos de esa
fina soga. Sé que seguramente no fue impoluto como dice mi memoria, Sé que no fue
tan espantoso como lo escucho en la grabación. Pero hay cosas que no me
interesa saber. Si tengo la opción de quedarme con esa primera impresión, que
no es otra cosa que la verdad, ¿para qué arruinarla para siempre? ¿Para qué
quiero saber cómo fue exactamente?!Gracias, pero paso!
También
estoy de acuerdo con eso que escuché en una preciosura de película que tuve la
suerte de ver hace poco y que dice: “Todo recuerdo feliz puede convertirse en
uno triste en el preciso instante en el que uno se da cuenta de lo lejano en el
tiempo (o quizás en el espacio) que este ha quedado”. Eso es la nostalgia.
La
nostalgia es como una especie de fantasma. ¡En realidad la nostalgia ES un puto
fantasma y sanseacabó!, no hay necesidad de metáforas en este caso. El tipo aparece sin anunciarse, cuando le da
la gana y va arruinando anécdotas y vivencias de hace años que hasta recién eran graciosas,
pero que a partir de ahora te dejan un nudo horrible en la garganta cada vez
que dicen presente con la mano levantada y el guardapolvo gris.
“¿Te
acordás de esas vacaciones con amigos cuando tenías 19 años? Bueno, es muy,
pero muy difícil que se repitan a esta altura” dice el muy hijo de puta
mientras miro una foto de aquel viaje en la que estamos jóvenes y felices en una
noche de playa.
“¿Escuchás
esa melodía? ¿No es parecida a la de esa canción de misa que cantaron cual mantra sanador esa noche en el campamento
del colegio en la que a tus compañeros se les rompió la copa intentando invocar
a diablo? ¿Te acordás como te cagaste de
la risa esa noche? Ok, ahora ni siquiera recordas los nombres de la mayoría de
esos chicos”, decía otro día mientras escuchaba la radio en el laburo. ¡Fantasma
del orto!
Quizás
diciendo todo esto, habrá quien me imagine como una personita gris que está buscándole
pelos a los huevos por todos lados, que va por ahí arrastrando los zapatos y
añorando y añorando como por deporte. Pero lo que no saben es que tengo un
talento innato para ahuyentar esos fantasmas. Llevo guardada todo el tiempo en
la mochila el arma de protones que
usaban los cazafantasmas (¿se acuerdan?) y he aprendido a manejarla con una
desenvoltura que ni el mismísimo Egon Spengler tuvo en sus años mozos . Lo que quiero decir
es que puedo lidiar bastante bien con estos fantasmas y que he aprendido a
manejarlos.
Sin
embargo, hace unos días estaba mudándome de un departamento que compartí durante
algún tiempo con una persona muy importante para mí y, en todo el trajín de
embalar mis pertenencias en cajas y bolsas, no tuve más remedio que toparme con
miles de cosas que venían cargadas con miles de historias. Historias que quiero
conservar, que necesito salvar. Pero todo eso junto fue un poco mucho.
Entradas
de cine de a pares en una cajita. Palitos de sushi en la cocina. Tarritos vacíos de salsa futurama y un pedazo
de corazón de chocolate en la heladera. Un gorro violeta en el placard. Guantes
de competición de color rojo en la cómoda. Una media con un monito que aparece
todo el tiempo por todos lados. Miles de mangas en el living. Discos metálicos
en un estante. Curitas rosadas en un estuche. El púrpura de las cortinas y las
sillas. Montañas de ropa negra en el armario. Dibujos, siempre tan expresivos,
desperdigados como hojas de otoño. En el baño, el átomo desinflamante. Un cierto
perfume por todos lados y un cartelito que dice “Te amo” escrito a principios de
aquel extraño Diciembre.
Contra
ese fantasma enorme todavía no puedo, así que agarro mis bolsos y ahí lo dejo.
“Cazafantasma
que huye, sirve para otra batalla”, decía Egon.
viernes, 19 de junio de 2015
BONDIng
Él se subió al colectivo a la altura de Plaza Italia,
duro de frío y tarado de sueño. Saludó al conductor, como todas las mañanas, y
balbuceó el valor del boleto correspondiente arrastrando las consonantes. Con
un disco de Massacre gritándole desde los auriculares, reptó hacía el fondo del
bondi en busca de un asiento. Detectó en un señor de boina las señales físicas
inequívocas que suelen anticipar el momento de la llegada a su parada destino y,
primereando a la chusma, se apresuró
hacia allí y se dejó caer en su lugar. Él era brillante a la hora de conseguir
asientos en los transportes públicos.
Ella se subió al colectivo en la parada de Coronel Díaz,
totalmente encebollada entre capas de abrigo y un poquitín molesta por la
espera. Se sacó con dificultad los
guantes, hurgó en la mochila, y pescó con los dedos la tarjeta magnética con la que uno paga los boletos. Hizo lo propio, luego se puso de vuelta los guantes y se
sentó en uno de esos asientos para
discapacitados que van de espaldas al tránsito mientras algún tema de Behemoth
arremetía, cual incansable martillo hidráulico, contra sus tímpanos –y seguramente los de una vieja
que tenía al lado-. Ella era un prodigio en el arte de lograr que todo y todos
le importasen un carajo.
Aprovechando el hecho de haber quedado enfrentados, e
incentivados por alguna fuerza extraña pero macanuda, empezaron a mirarse. Se llamaron la
atención instantáneamente. Quizás se gustaron un poquito, pero se hicieron los tontos. Se ojeaban
al pasar, nerviosos, como quien ojea las páginas de una revista en la sala de
espera del proctólogo. Se miraban unos
segundos, se esquivaban otros. Pero siempre volvían a buscarse, con esos ojos
como imanes, sin poder evitar
que sus miradas se entreverasen permanentemente.
En cierto momento todo lo demás dejó de existir: El bondi, los
pasajeros, la calle Santa Fe, el frío, el sueño. Todo desapareció, excepto
ellos y sus músicas privadas.
Ya a la altura de Pueyrredón se dieron cuenta, al mismo tiempo, de que habían pasado los últimos minutos mirándose a ellos mismos reflejados en los ojos del otro con una tensa calma que no sabía a nada que hubiesen probado jamás.
Y entonces empezaron a contarse cosas sin hablarse.
Y entonces empezaron a contarse cosas sin hablarse.
Ella le contó de esa vez en la que, a los doce años, se
despertó saltando de la cama por un ruido en la habitación de sus viejos. Se
acercó para ver qué pasaba y entonces vio a su padre, que había vuelto borracho
a casa otra vez, golpeando a su madre
con saña infinita e insultándola con una furia que parecía no provenir de un ser humano. No era la primera ocasión en la que asistía a ese tipo de espectáculo, pero
esa vez se había decidido a tomar cartas en el asunto. Buscó una a una las botellas que su padre
iba escondiendo en distintos recovecos de la casa, las llevó al baño y las
vació en el inodoro. Se encontraba vertiendo la última cuando entró su padre, vio
las botellas vacías en el piso, la agarró fuerte del pelo y le reventó la
cabeza contra la puerta.
Él, que presenciaba la escena desde la perspectiva de
ella, casi pudo sentir el golpe. Y el miedo. También pudo sentir el miedo.
Él le mostró esa
noche en ese barrio en la que vio a un tipo que cagaba a patadas a un perro. De la bronca que le dio, se le fue al humo
sin pensarlo. Lo empujó y el tipo cayó al suelo. El perro, que temblaba a unos
metros, miraba toda la escena. Él se acerco para hacerle una caricia y tranquilizarlo, pero entonces
sintió la botella explotar en su nuca. La verdad es que casi no le dolió, pero sí lo colmó de
odio. Se dio vuelta furioso y decidido a asesinar al cobarde que lo había
atacado por la espalda, pero el tipo ya estaba en la esquina y se alejaba
corriendo. Entonces sintió un calor que
le bajaba por la espalda. Se tocó la cabeza, miró su mano empapada de rojo,
y se desmayó.
Ella, que también vivía este recuerdo con los ojos de él,
casi pudo sentir como la sangre le chorreaba por la espalda. Y la bronca.
También pudo sentir la bronca.
Pero de repente se rompió el hechizo. Es que a un señor
gordo se le ocurrió pararse justo en medio de la autopista que habían
construido entre los ojos de los dos. El mismo gordo, el colectivo, la calle
Santa Fe, el frío, el sueño y todo lo
demás empezaron a materializarse nuevamente a su alrededor.
Ellos se movieron en sus asientos intentando encontrar un
ángulo, un resquicio que les permitiese restablecer la conexión. Se buscaban y se
buscaban, pero los separaba una montaña enorme, infranqueable.
Tan intensamente miraron al gordo deseando que no
existiera, que este empezó a sentirse extraño. El color rosado de sus mejillas
se apagó. El sudor comenzó a bajarle desde la cabeza y el desayuno empezó a
subirle desde el estómago. Y entonces se desplomó en el suelo, ante la mirada
atónita del resto de los pasajeros.
Finalmente los iris marrones de él se pudieron
reencontrar con los de ella, azules, preciosos y entonces entendieron claramente que habían sido ellos los
causantes del malestar que estaba sufriendo aquél gordo.
Ella entonces, divertida y un poco desafiante, fijó la vista en un adolescente
que miraba la pantalla de su celular sin importarle todo lo que estaba sucediendo allí. Él (su compañero de miradas), siguiendo el impulso, la imitó.
Segundos después ya eran dos las personas que regurgitaban sobre el piso del colectivo.
Maravillados por la situación, se sintieron tentados de seguir experimentando con este fenómeno que al parecer eran capaces de provocar entre los dos. Llegando a Callao, el transporte ya era un verdadero caos. Aquí y allá resonaban los sonidos guturales que los treinta y tantos pasajeros producían al vomitar. Por otra parte, la excreción multicolor de decenas de estómagos enfermos ya habían formado una gruesa película en el piso. Un gran charco que hasta contaba con su tímido y pequeño oleaje, y que poco a poco se escapaba por debajo de las puertas, como se escapa la sangre del toro sometido a la merced del torero.
Maravillados por la situación, se sintieron tentados de seguir experimentando con este fenómeno que al parecer eran capaces de provocar entre los dos. Llegando a Callao, el transporte ya era un verdadero caos. Aquí y allá resonaban los sonidos guturales que los treinta y tantos pasajeros producían al vomitar. Por otra parte, la excreción multicolor de decenas de estómagos enfermos ya habían formado una gruesa película en el piso. Un gran charco que hasta contaba con su tímido y pequeño oleaje, y que poco a poco se escapaba por debajo de las puertas, como se escapa la sangre del toro sometido a la merced del torero.
El chofer iba en su mundo escuchando boleros a todo volumen y nunca
llegó a enterarse de lo que sucedía a sus espaldas. Iba tranquilo, canturreando
hasta que sintió en el abdomen el retorcijón violento que lo hizo estremecer y
lo hizo pegar el volantazo.
El vehículo perdió el control y giró como un trompo, provocando
que su contenido se estrellara fuertemente contra las paredes y el techo, como
si en realidad se tratase de una licuadora gigante, pero finalmente se detuvo con el estrépito de la carrocería impactando contra algún árbol.
Él, una vez que logró superar el mareo, se incorporó y se
tomó un momento para contemplar el desastre que se desplegaba a su alrededor. Se levantó
del asiento y se acercó a ella buscando constatar si estaba ilesa. Ella cuando lo vio
venir, extendió sus brazos como pidiéndole que la alzara. Él accedió, la tomó
entre sus brazos y la levanto con sumo cuidado. Bajaron del colectivo y la apoyó en el suelo con ternura, procurando no lastimarla.
Por un segundo los dos pensaron que tenían que coronar todo aquello
con algo. Con un beso, por ejemplo. La idea pasó por el cielo de ambas cabezas como una estrella fugaz
que aparece, deslumbra, conmueve y se va, sin dejarlos hacer nada al respecto.
“Chau” se dijeron al unísono, se fueron uno para cada
lado y no se vieron nunca más.
martes, 26 de mayo de 2015
HPM
Hace unos días llegué a casa completamente agotado y de muy
mal humor. Puse la pava en el fuego, preparé el mate, hice sonar algo de música y
volví a la cocina arrastrando los pies, calculando que el agua ya estaría
llegando a los 80 grados que recomienda el buen matero. Lo que ni se gasta en recomendar el buen matero, considerando que es demasiado obvio como para siquiera mencionarlo, es que hay que poner agua en la
pava antes de ponerla a calentar, paso que nuevamente se me dio por omitir,
aportando al mal humor que ya era incandescente a esa altura de la tarde.
Y ahí estaba el mate preparado y esperando a ser cebado, con su yerba soltando
volutas de polvo y la bombilla irguiéndose orgullosa, como mástil de bandera. Pero estel ritual era imposible de llevar a cabo sin agua
caliente. Y cuando se falla en algo tan elemental como introducir líquido en una
pava antes de ponerla al fuego -y más aún en un día como el que estaba
sufriendo- uno no tiene fuerzas para volver a intentarlo. Me rendí. Abandoné la
cocina. Pero entonces, en un golpe de vista, mis ojos se
encontraron con ese whisky que había comprado unos días atrás y que estaba aún cerrado y en su empaque contenedor. Y fue ahí que falló la sinapsis o algo raro
pasó en mi cabeza y decidí suplir agua caliente por whisky y continuar con el plan de los mates. Ni
siquiera lo dudé. Me dí cuenta cuando ya me estaba tomando el primero. El
primero de varios.
Resultó ser una suerte de Tereré diabólico que, aunque
frio, quemaba más que cualquier mate que hubiese probado antes. Sin embargo noté
que había algo en la yerba mate que hacía que el líquido espirituoso pasara al
estómago sin ningún tipo de resistencia, esquivando la patada en la cabeza que
uno suele sentir después del tercer o cuarto vaso. Al cabo de un rato, la
botella estaba casi vacía.
Considerablemente entusiasmado por el descubrimiento y definitivamente urgido por el llamado de la naturaleza, me levanté y encaré para el baño. Sólo alcancé a dar tres pasos y me desplomé en el
piso del living como si me hubieran pegado un escopetazo en la nuca.
No podría determinar si fue bajo el influjo de esta
bebida (medio chamánica y con propiedades misteriosas), o si fue por la cantidad de alcohol en sangre
que tenía, pero lo cierto es que empecé a escuchar voces.
"23 de Abril, 17 horas, 72%", decía la voz
pausadamente. "23 de Abril, 17:30 horas, 74%", continuaba anunciando.
Estuve varios minutos escuchando cómo se sucedían estos datos e intentando descifrar
qué significaban. Al no encontrar respuestas, se me dio por hablarle.
— Hola— dije simplemente. La respuesta tardó unos
segundos en llegar.
— ¿Hola?— Me contestó este sujeto, medio asustado.
— ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Cómo es que escucho tu voz?
¿Qué son todas esas fechas y esos números que estabas diciendo? — le pregunté
así, todo de un tirón.
— ¿Manu, sos vos? —
— .... sí— le respondí con desconfianza.
— ¡Jodéme! ¡No lo puedo creer! — gritó entusiasmado, pero
súbitamente bajó la voz hasta llegar al susurro y agregó— Nosotros no
tendríamos que estar hablando, se supone que no se puede—
— Bueno, pero ya está ¿no? ¡Decime qué está
pasando! —
— ¿Tenés tiempo? —me preguntó haciéndose el canchero.
— ¿Qué sé yo? Estoy desmayado en el medio del living, no
sé cuánto tiempo tengo — le contesté sin esconder la molestia.
—Bueno, bueno… Te lo resumo—
“Nadie sabe para qué sirven estos reportes, pero nuestra
obligación es anotar los valores y volcarlos en planillas todos los santos
días. A veces, cuando llegamos a la oficina, nos encontramos con mensajes de la
gente que nos emplea. Entre nosotros les decimos "Los Tipos Estos", pero nunca
llegamos a verlos. Mediante estos mensajes dan directivas, sugieren cambios y cosas así, pero no
sabemos qué es lo que hacen con los reportes una vez que se los entregamos", me
contó Juan Carlos. Parece que estos informes contemplan cada una de las funciones vitales
y mentales de la persona. “Mi compañero Juan Carlos, por ejemplo, está
encargado de medirte las pulsaciones en todo momento. Por otro lado, el amigo
Juan Carlos, controla las veces que hacés pis por hora. A la nochecita viene
Juan Carlos que trabaja en todo lo que tiene que ver con los temas del sueño”,
explicó.
Yo escuchaba todo este disparate divertidísimo mientras
esperaba que se me fuese la mamúa. En un descanso en su discurso, lo interrumpí
con una pregunta.
— ¿Y vos? ¿Con qué medidor trabajás? —
— En realidad no tienen nombre, en los reportes cada
medidor figura con un código alfanumérico, pero acá entre los muchachos, cada
uno le pone el nombre que mejor le parece. Yo soy el encargado del
Hinchapelotímetro— respondió Juan Carlos.
— ¿Y eso qué es? —
— ¿Tenés tiempo? — se hizo el canchero de nuevo.
— ¡Dale, ridículo! — le dije, considerando que no había
mucho sentido en mantener la etiqueta y el protocolo con un tipito que trabaja en mi cabeza.
— Es difícil de explicar, pero voy a hacer el intento —
tomó aire y empezó — A ver, te lo describo. Parece un velocímetro común y
silvestre, circular, con una aguja que va de 0 a 100. Casi todo lo que te pasa
en la vida, repercute en el Hinchapelotímetro (desde ahora le voy a decir HPM,
porque si no es una fiaca). Hay cosas que son comunes a todas las personas,
cosas que hacen subir o bajar la aguja de cualquier medidor por igual. Por ejemplo pisar
mierda. Pisar mierda te sube 5 puntos de toque en el HPM. Siempre. Ver con cara
de traste a tu novia, preguntarle qué le pasa y que te responda “no, nada,
dejá”, te sube 10 puntos (si te habrá pasado, ¿no?). Encontrarte en el subte a
un compañero de la primaria que no ves hace 100 años y tener que entablar una
conversación que ninguno de los dos quiere tener, te sube 5 puntos. A vos y a
él. Que te llame un contestador un Sábado a las 8 de la mañana diciendo que es,
por ejemplo, Anibal Ibarra, te suma 3 puntos. Si sos hincha de Boca y te
eliminan de una copa por un idiota con un aerosol de gas pimienta que se olvidó
de cómo era eso de pensar, te suben 15 puntos furiosos y el día se te hace casi
irremontable.
Por otro lado, estar cómodo en la cama mientras afuera se llueve
la vida, te baja 1 punto cada media hora. Fumar un pucho después de comer
fuerte, baja otro punto. Quizás te saque tiempo de vida, pero eso no es mi
problema. Un plato de fideos con Pesto, te dejará mal aliento, pero hace que la
aguja atrase 3 puntos. Desayunar con la persona que más querés, hace que el
medidor baje 5 puntos. Reirte a carcajadas de estupideces, 2 puntos
menos. La sensación de frescura al sumergirse en una pileta, también baja un
punto.
Después hay cuestiones particulares de cada uno, cosas
que impactan en tu HPM y que pueden no afectar el de otras personas. ¿Querés que te
cuente alguna de las tuyas? —
— Y sí, ¿por qué preguntás? — me resultó extraño que lo
haga.
— No sé, digo. Quizás incomoda— dijo Juan Carlos y
después agregó— de cualquier manera ya sabés qué es lo que te molesta, no te
vas a sorprender. Quizás lo que te llame la atención es en qué magnitud lo hace.
— Me interesa, contáme —
— Bueno, empiezo por algunas de las malas. Que te pidan
que te calles cuando estás cantando, te suma 5. Quedarte sin palitos Pep, 2
puntos. Colgar ropa en el tender, 3 puntos más. Que te pregunten
insistentemente “¿Qué te pasa?” cuando no tenés ganas de decir qué es lo que te
pasa, te sube 5. La voz de Valeria Lynch y la del cantante de Salta la Banca, 2
puntos más por cada tema. Que la gente se distancie por temas políticos, 3 puntos. La
gente que cree que su manera de pensar es la única correcta e incluso intenta
convencerte de que es así, te sube 4 puntos. El exceso de chiste fácil, 1
punto. La pirotecnia ruidosa, 2 puntos. Darte cuenta que al final con el amor no basta, te suma 10 cada vez
que te acordás.
Del otro lado, escuchar música en modo aleatorio y que te
toque ese tema que estabas pidiendo escuchar pero que no sabías exactamente
cuál era, te baja 4 puntos. Juntarte con un amigo que hace años que no ves y
que parezca que se vieron hace media hora, 5 puntos menos. Ver bien a tu
abuelo, te baja 10 puntos. Escuchar lindas armonías de voces, 3 menos.
Cantarlas, 5. Darte cuenta que tu hermana es de las únicas mujeres (mujercita
en este caso) que te hace reír, te baja 5 puntos al HPM. Juntarte a tomar
cerveza con tu viejo, otros 5. Hacer reir a tu pareja cuando ella está mal por
algo, 7 puntos. El chiste interno, 2 puntos menos (si es acompañando por risa a
carcajadas, se suman a los 2 puntos correspondientes). Mostrarle una canción a
tu hermano, o que él te muestre una a vos, y que los emocione a los dos igual,
otros 7 puntos menos. Saber que cuando te estés derrumbando, tu vieja va a
estar siempre ahí para recoger los escombros, te baja 15 puntos. Hay algunas más,
pero estas son las que recuerdo ahora—
Me quedé un rato en silencio, no sabía bien qué decir. Me
dio un poco de miedo que hubiera alguien (o algo) que supiera tanto de mí.
— ¿Estás ahí? — me preguntó después de unos segundos
— Acá estoy — dije bajito y después pregunté— ¿Qué pasa
si llegas a 0 o a 100? —
—Mirá, ambos extremos son peligrosos. Teóricamente estar
en 0 te hace ser un pelotudo al que nada parece afectarle y te hace propenso a
tener todo tipo de accidentes. En el mundo actual es prácticamente imposible
llegar a 0. El sólo hecho de tener que despertarte temprano con el sonido de la
alarma para ir a trabajar, ya te hace empezar el día con el HPM en 20 más o
menos. Después se van sucediendo pequeñas frustraciones a lo largo del día, que
van haciendo que la aguja suba más de lo que baja. Lo más común, para un tipo
de tu edad, es levantarse en 20 o 25 y terminar en 70 o 75. Todo depende de
cómo la lleves, de qué trabajo tenés, de qué hacés en tu tiempo libre, de
varias cosas.
Llegar a 100, por otro lado, enloquece a cualquiera. El 100 te
atrapa y no te suelta. Una vez ahí, la aguja no baja. No importa lo que te
pase, se queda clavada en 100. Dicen que si eso pasa, te hacés viejo en poco
tiempo y te morís totalmente solo y olvidado por tus seres queridos. Pero, si me preguntás a mí, hay algo o alguien (para mí
son “Los Tipos Estos”) que no permite que se llegue al 100. No siempre se puede
evitar, pero cuando estás en 95 se prende una luz roja abajo del medidor.
Cuando se prende esa luz empiezan a pasar cosas copadas que hacen que baje la
aguja como por arte de magia. Yo creo que la mayoría de los lindos momentos que uno va recolectando a través de los años, se dan inmediatamente después de una luz roja. La otra vez te pasó a
vos. Seguro que te acordás.
— ¿A ver? — le pregunté interesado.
—Estabas en 90 y tantos, tirado en la cama, mirando el
techo esperando que se caiga encima tuyo. De repente (y por vez primera) tu gata logró girar el picaporte, se abrió
la puerta de tu habitación y entraron tus gatos, los dos juntitos. Ella se te acostó en el
pecho y él a un costado, apoyándote la cabeza en la panza, y empezaron a
ronronear fuerte como si cantasen un mantra sanador.
No sé si te conté antes: En vos, un gato ronroneándote
encima, hace que la aguja baje 2 puntos por minuto. Dos gatos a 2 puntos por
minuto, bajaste a 75 en cinco minutos. Listo el pollo—
— Sí que me acuerdo— le confesé sorprendido.
— Bueno che, me tengo que ir, me esperan para almorzar. ¡Fue
un gusto, de verdad! — me dijo Juan Carlos así como si nada.
— Ok, ¡mandále un saludo a los otros Juan Carlos! — le
pedí.
— ¡Dale, mando! —me dijo divertido — ¡Cuidáte, no seas
boludo! ¡ Y no te hagas quilombo al pedo!— me aconsejó mientras se iba.
Me desperté con la cabeza que me latía y con gusto a vómito
en la boca.
Puse la pava en el fuego, esta vez con agua dentro, preparé
el mate, hice sonar algo de música y me senté a tomar unos amargos y a pensar en lo
que me acababa de pasar.
Si ponía atención, por detrás de la oreja todavía se podía
escuchar a Juan Carlos que ya había vuelto de almorzar: “74”, “73“, “72”, “71”, decía al término de cada mate.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)