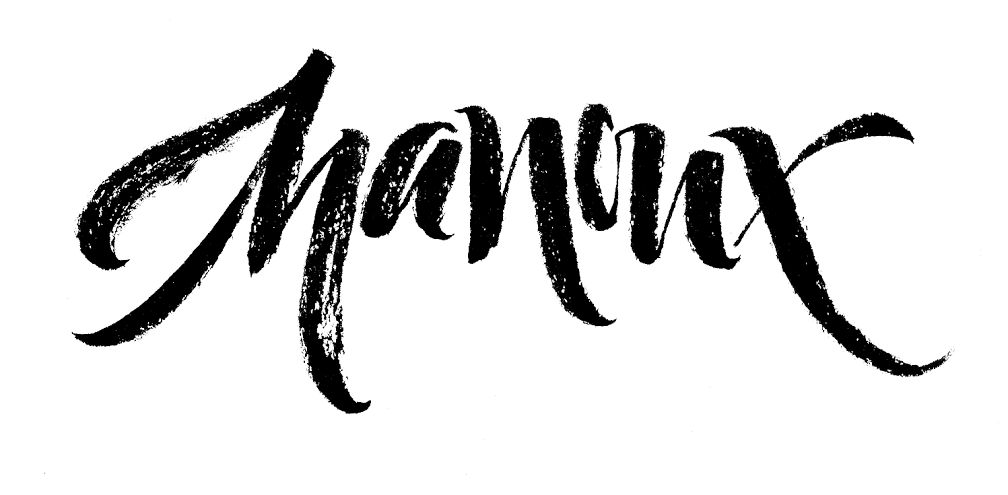José y Victoria, en silencio y tomados de las manos aguardaban sentados en una sala de espera. Estaban los dos muertos de nervios, pero aparentaban calma tratando de amenizar lo que no se podía amenizar.
“Señor Y Señora Pastor!”, retumbo el llamado en toda la habitación.
Ella le soltó la mano y se paró como por la acción de un resorte. Él ni
se inmutó.
Es que todo el mundo lo conocía como Chuenga desde hace años y ya
casi se había olvidado de su apellido.
“Nosotros, viejo…”, le dijo Victoria. José se incorporó y entraron
juntos al consultorio del Doctor Gorostiaga. El Doctor Gorostiaga, especialista en fertilidad, no tenía buenas
noticias para darles. Más bien todo lo contrario.
José Eduardo Pastor, más conocido como Chuenga, ya estaba instalado como
un emblemático y extravagante personaje porteño desde el año 30. Se dedicaba a
vender, en las canchas de futbol principalmente, una extraña golosina a la que
él mismo bautizó como “Chuenga”. El nombre provenía de la deformación del término “Chewing gum”,
que es la forma Yankee de referirse a los chicles. Pero en realidad eran caramelos
masticables blancos de forma irregular con betas de colores. Ya nadie recuerda
su sabor, pero lo que sí se recuerda con empalagosa nostalgia, es la felicidad
que producía masticarlos mientras se disfrutaba del encuentro.
Todos los días bien temprano los fabricaba en la cocina de su casa
junto con su esposa (Victoria Strozzo). Una vez que ya estaban secos y fríos,
los envolvía en abundante papel de colores, los metía en un saco enorme, se
vestía con ropa también extravagantemente colorida y salía a la calle, mientras
Victoria lo despedía desde el zaguán.
Ni bien ponía un pie en el estadio de turno, empezaba con su cantito
característico, “CHUENGAAAAAA!, QUIÉN QUIERE CHUENGAAAA!”. Automáticamente sus
gritos eran correspondidos por otros “CHUENGAAA!” de sus clientes mientras hacían flamear un billete en sus manos.
Esos tiempos, los tiempos de Chuenga, fueron los tiempos dorados del fútbol argentino.
Reinaba la paz y casi no había conflictos. La familia entera se reunía a disfrutar
del espectáculo sin mayores preocupaciones, y la pasión que el deporte generaba difícilmente decantaba en violencia.
Entre todas las cosas que nunca estuvieron claras, el precio de la golosina era uno de los más extraños. Uno le podía hacer llegar a Chuenga dos pesos, o cinco, o diez, no importaba. Él metía la mano en el saco, sacaba un puñado de caramelos al vuelo, decía: “agarrá fuerte, pibe” y seguía camino.
Entre todas las cosas que nunca estuvieron claras, el precio de la golosina era uno de los más extraños. Uno le podía hacer llegar a Chuenga dos pesos, o cinco, o diez, no importaba. Él metía la mano en el saco, sacaba un puñado de caramelos al vuelo, decía: “agarrá fuerte, pibe” y seguía camino.
Pero los plateistas que veían a Chuenga con bastante asiduidad, no sabían nada
de su vida personal y, como suele pasar con estos misteriosos
personajes, empezaron a correr distintas versiones y rumores que aumentaban y alimentaban el mito que empezaba a rodear su curiosa imagen.
Había quienes decían que se había dejando ver, saco en mano y suéter
multicolor, a la misma hora en cancha de San Lorenzo y en la de River en más
de una ocasión. Lo que realmente sucedía era que Chuenga, con el correr de los
años se había perfeccionado y estaba muy bien organizado. Hacía una sola pasada
por cada estadio y se iba en su humilde automóvil al siguiente punto de su ruta a toda velocidad siguiendo un mapa que él mismo, en épocas sin GPS, había
confeccionado minuciosamente.
Otros comentaban que a los caramelos les agregaba algún tipo de droga o
sustancia que los hacía adictivos. No había nada de eso.
Hay quien aseguraba que Chuenga era multimillonario. Que tras años de
vender caramelos en cuanto evento público tuviese lugar, había acuñado una
gruesa fortuna. También agregaban que Arcor lo buscaba incansablemente, casi
acosándolo, con el fin de comprarle la formula de sus caramelos para
producirlos en masa. Esto sí era real, aunque parcialmente. Tras 30 años de
trabajar con envidiable constancia y gracias a una férrea capacidad de ahorro y
una crónica economía familiar de combate, Chuenga había ahorrado una suma de
dinero más que considerable.
Alguien, en algún momento, le había aconsejado que compre oro. “No se
desvaloriza!”, le aseguraron. Llegado el momento, eso es lo que hizo. Compró todo el oro
que pudo y lo metió en un cofre de madera. “Como los piratas, vieja!”, le decía
en broma a Verónica.
Se tomó, sin embargo, la broma de los piratas un poco en serio y, como no confiaba
en los bancos, enterró el cofre en los lagos de Palermo. Todos los meses iba religiosamente al
punto señalado y agregaba un poco de oro al botín.
Pero lo que de verdad nadie tenía en cuenta, es que lo que más querían en el muindo José
y Victoria, era tener un hijo. Pero había un tipo llamado Gorostiaga que el
siete de septiembre del año sesenta, por quinta vez en el año, y después de haber pasado
por miles de insoportables estudios, les decía que eso no iba a ser posible. Para peor, el problema estaba en el mismo Chuenga. “Poca movilidad”, o algo así.
No importaba, la cosa es que no se iba a poder.
Cuando ese día llegaron a casa, toda la frustración que venían
acumulando, explotó en mil pedazos. Discutieron, y discutieron fuerte.
Al día siguiente, Victoria ya no estaba. Él la buscó incansablemente por
meses, pero ella nunca apareció.
Y entonces José perdió el rumbo. Pasó los siguientes meses de bar en
bar. Pedía Ginebra hasta que no le querían vender más, y entonces ya casi por
costumbre, se quejaba y hacía escándalo hasta que lo echaban. Pero sus pies siempre lo terminaban llevando a otro bar y todo volvía a empezar.
A veces despertaba en lugares desconocidos. Un poco por vergüenza y un
poco por miedo, no decía nada y se escapaba en puntas de pie.
Sólo de vez en cuando volvía a las canchas. Todo se hacía más difícil
sin Victoria y cada vez tenía menos ganas. Los plateistas lo extrañaban y
preguntaban por él. Nadie sabía qué había sido del buen Chuenga.
Todo siguió más o menos de la misma manera, hasta que en Febrero del 63,
sonó el teléfono de su casa. Del otro lado, se anunció una mujer y dijo llamarse
Lucía. Comentó que se habían conocido en un Bar donde ella trabajaba. Entre
Ginebra y Ginebra, se habían puesto a hablar y habían terminado pasando la noche juntos. Él pretendió recordarla,
pero solo por cortesía, no solía acordarse nada de esas noches de desenfreno y soledad. La mujer tardó un rato en contarle cual era el real motivo de su
llamado. Pero finalmente se animó.
Lucía tenía una hija de dos años, Rocío. Cuando se enteró de que había
quedado embarazada, hizo las cuentas, y todo apuntó a esa noche, con ese tipo
que conoció en el bar. Ese tipo era Chuenga.
Le dijo que no quería molestarlo, que pensaba hacerse cargo sola de
todo, pero que el dinero no alcanzaba y que la nena pedía por Papá.
Cuando escuchó esa palabra, las piernas le temblaron, las tripas le
sonaron y los ojos le chorrearon. Todo a la vez.
José colgó el teléfono con el pecho a punto de impolsionar en un
Hiroshima de sangre. Sentía que tenía, después de tanto tiempo de la más espantosa nada, algo por lo que vivir.
Quedaron en que iría a conocer a su Rocío esa misma tarde a la casa de su
madre, en Temperley. Se subió a su Renault 12, puso primera y arrancó.
Durante el viaje fantaseaba con darle, como regalo de los 18, un
papelito con un mapa en donde indicara cómo hacer para llegar al cofre que,
tras años de sacrificio y caramelos de colores, rebosaba de oro. Al fin y al cabo, para
eso lo había guardado. De un momento para otro ese cofre había encontrado un sentido, un propósito.
Estaba tan entusiasmado, tan ensimismado que no se dio cuenta de que el
semáforo de Santa Fe y Callao estaba en rojo, ni de que se acercaba por su diestra,
la mano que usaba para repartir Chuengas, el colectivo que terminaría con su vida.
Segundos después, todos los estadios de Buenos Aires se estremecieron a la vez.
En este momento del relato, se llega a un punto de inflexión. Las pocas
personas que lo estén leyendo, podrán decidir si continuar haciéndolo, o
conformarse con los hechos concretos que se acaban de describir. Estén avisados: lo que sigue, pertenece
al mundo de lo sobrenatural.
Es de común conocimiento (o debería serlo) que cuando uno muere dejando inconcluso aquello que se deseaba profundamente, permanece en este plano. Se le niega, por lo tanto, el merecido descanso eterno hasta que aquello que tan fuertemente anhelábamos conseguir cuando vivos, finalmente suceda.
Y un muerto que se queda en este plano, está condenado a pasearse una, y
otra , y otra vez por los lugares que frecuentaba en vida.
La gente que transita por esos sitios, si bien desconoce que allí hay algo de otro mundo, suele ser
influenciada por esa presencia. Se dice que no actúan de manera natural mientras se
encuentran ante ella. Cambian. Y generalmente no cambian para mejor.
A medida que pasan los años, el vínculo que tiene el espíritu (para
llamarlo de alguna manera) y el lugar en que habita, se profundiza y se hace
más fuerte. Por consiguiente, la influencia que ejerce en la gente que lo transita, se hace cada vez más intensa.
Por eso es que en las canchas, aunque se tomen medidas, siguen apilándose
los muertos. Por eso es que en las canchas, aunque se encarcele gente, siguen
lloviendo los encendedores sobre la cabeza de los referís. Por eso es que en las
canchas, aunque se clausuren plateas, siguen entrando las bombas de estruendo a
pesar de los múltiples cacheos.
Por eso es que en las canchas la sangre seguirá
corriendo hasta que, en las manos de Rocío, brille dorado el oro de Chuenga.