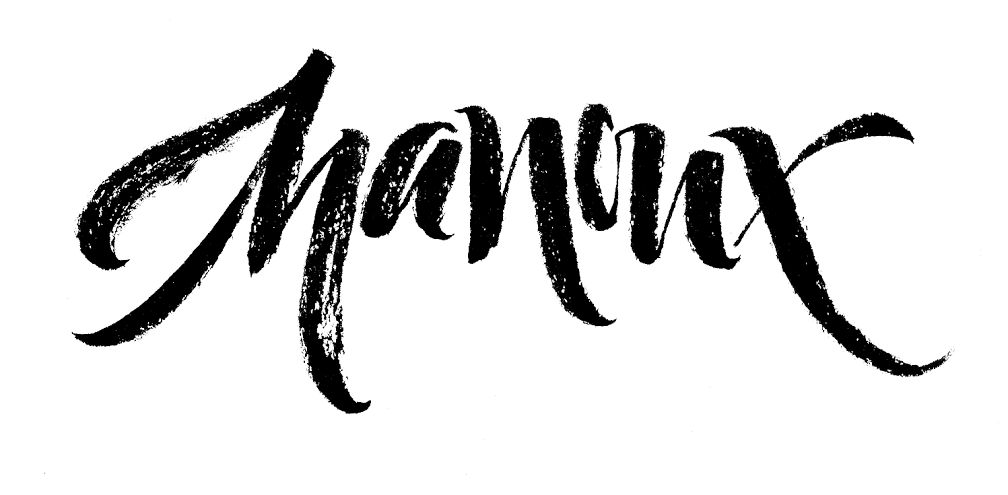La vergüenza a veces nos pasa factura con delay. Solemos recordar cosas que en el momento que sucedieron nos resultaban correctas y hasta quizás, allá lejos y hace tiempo, incluso eran motivo de jactancia; pero a la hora de rememorarlas, con años de experiencias a cuestas, nos resultan dolorosamente patéticas.
Aquí y ahora, recluido del mundo a la fuerza por unas de las razones más cercanas a un relato de ciencia ficción que yo consiga imaginar, completamente falto de preparación y de herramientas necesarias para urdir una defensa, es que me atacan estas vergüenzas furtivas que parecen haber estado ahí, agazapadas, esperando pacientemente a que sea el momento apropiado para poder padecerlas.Tenía, calculo desinteresadamente, 10 años y cursaba el 5to grado de la primaria en el Colegio Nuestra Señora De Guadalupe (N. del A: Confieso que no recordaba si éste era el nombre correcto de la citada institución, por lo que me apoyé en Google buscando certezas. Resulta que mi mirada se desvió rápidamente hacia los comentarios que hacen los usuarios y el primero que alcancé a leer fue “En la actualidad vive de la buena fama que tenía hace años.” Pues bien. Esto que me dispongo a contarles corresponde a esas épocas). En el Guadalupe de aquellos años existía una actividad anual en la que se dividía al alumnado en 2 equipos identificados por colores (el Rojo y el Azul), se citaba a los alumnos y a sus familias al campo de deportes con el que contaba la escuela en la localidad de Pilar y se nos instaba a competir ferozmente en actividades deportivas y de esparcimiento buscando coronar, al final de la jornada, a uno de los equipos como vencedor. Las semanas que antecedían al encuentro eran ásperas. El patio se dividía a la mitad y, en cada uno de sus extremos, los niños rojos y azules se enjambraban entre confabulaciones y especulaciones secretas, pero a la vez muy evidentes. Era bien sabido qué padres eran buenos en cada deporte y en base a esto se realizaban cálculos complejos de los que nuestra maestra de matemáticas hubiese estado sumamente muy orgullosa, de haberse enterado. Siempre se llegaba a la conclusión de que ese año iba a estar muy peleado, lo que no hacía más que aumentar nuestra púber ansiedad hasta niveles no muy recomendables en el intento de garantizar 1) la efectividad de la absorción de conocimientos, que es por lo que nuestros padres pagaban una cuota; y 2) las condiciones necesarias para que el encuentro deportivo se desarrollase sin muertos ni heridos. Hay que confesar que la mayoría de mis compañeros y yo desoíamos cotidianamente y con mucha dedicación el mandato religioso de la oración que nos era inculcado en la escuela. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros y yo rezamos la noche anterior pidiendo que el día del encuentro no se cancelase por lluvia. Quizás, ahora comprendo, éste era el único propósito que la institución quería rescatar de toda esta, en cualquier otro orden, inútil actividad.
Ese sábado Buenos Aires amaneció radiante. Toda mi familia, vestida de rojo furioso, se subió al Chevrolet Chevette gris y se dirigió rumbo norte hacia el lugar del encuentro. Mi hermano, despreocupado por default, escuchaba Hermética en un Walkman Sony destartalado. Mis viejos hablaban de trabajo, o del tiempo, o de política, o de cosas que no tenían una mierda que ver a la hora de destruir al equipo azul, que era lo que realmente urgía. No conseguía entender que estuvieran tan tranquilos cuando yo, sentadito ahí atrás todo pequeño y tembloroso, tenía dentro mío hectáreas de flora intestinal en pleno incendio a fuerza de nervios y anticipación. Este desinterés que notaba por parte de mis padres se reconfirmó en todos los adultos cuando llegamos al campo de deportes y vi como los padres del Rojo y de Azul se saludaban afectuosamente y se besaban y abrazaban ante el gesto estupefacto de sus hijos que, escandalizados, procuraban alejarse de esa dolorosa escena a paso firme. Era evidente que los adultos estaban allí para pasarla bien y relajarse, despreocupados de que al mismo tiempo sus hijos se estuvieran comiendo los intestinos el uno al otro sin piedad y con enjundia. Luego de una empalagosa introducción por parte del rector, se dio inicio a las actividades.
Yo siempre supe que era malísimo en los deportes. De chiquito nomás me di cuenta que la destreza física no me había tocado en suerte y, mostrando cierta adultez precoz, aprendí a aceptarlo . Siempre fui de los últimos que elegían en el pan y queso en los partidos de fútbol. Y en los partidos de Rugby. Y en los partidos de Handball. Y en el Quemado (en esto no me consideraba tan malo). Y en los partidos de volley. Y en todo lo demás, también. Sin embargo, no me gustaba para nada perder. Odiaba perder, entonces intentaba equiparar mi falta de talento con entrega y actitud. No solía funcionar, para serles sincero. Tenía claro que la única actividad en la que podía tener un desempeño destacable que me llevase a sumar puntos para el equipo Rojo era en el Torneo de Truco de niños (Los padres tenían su torneo de adultos) y le puse todas mis fichas a eso. Durante meses entrené con adultos. Jugar al truco con adultos cuando uno es niño es como como jugar en los equipos de Sparring contra los que juega la selección en las preparaciones de los mundiales. Uno sabe que está a un nivel muy inferior, entonces aspira a no desentonar y a pasar desapercibido entre los que son buenos de verdad y eso, más tarde o más temprano, te hace mejorar. En el truco es muy importante la palabra. Es necesario saber manipularla para decir sin decir y para sacarle provecho a tu mano, aunque sea una mano de mierda y ese es un talento que se aprende con la experiencia de vida, no sólo con la experiencia de juego. Yo no tenía experiencia de vida, pero podía copiar a gente que sí la tenía. Gané la final cómodo cuando mi rival cantó “Falta Envido” con 25. Como podrán imaginar, el nivel era muy pobre. Hice mi parte, un poroto para el Rojo.
Supongo que mi falta de talento en el deporte competitivo, junto a mis ojos color café, los heredé de mi madre. Pero ella es todo buenas intenciones y consiguió armar, a base de amiguismo, simpatía y buenas ondas, un sólido equipo de Volley de Madres. Tuvieron un pequeño susto en la final que parecía que se les escapaba, pero pudieron remontarlo a tiempo. La competencia seguía avanzando y, como se anticipaba, iba muy pareja. El medallero estaba casi empatado para las 5 de la tarde, pero con una leve ventaja para el Azul.
El deporte fuerte del Guadalupe era el Rugby. Había, según se habían esforzado en informarme ante mi total desinterés, muchos jugadores talentosos en el colegio y teníamos un equipo muy competitivo a nivel interescolar. Pero existía un jugador en particular que destacaba del resto. Se llamaba Agustín Álvarez, era el hermano de un compañero de mi curso y se comentaba por los pasillos que estaba federado (Ni ahora ni en ese momento supe bien qué significaba esto, pero lo hacían sonar importante). Él, su hermano y todo su familia militaban para el equipo Azul. Quedaba disputarse el partido definitorio del torneo de Rugby y nadie dudaba que iba a ser el partido de Agustín Álvarez que esperaba su turno en silencio a un costado mientras se disputaba otro partido con la paz del deportista de élite que sabe bien qué es lo que tiene que hacer y como hacerlo, lo que le infunde a su rostro una tranquilidad como de monje shaolin que asombra a la vez que asusta. Mi hermano que estaba ahí de compromiso y que no le importaba en lo más mínimo todo lo que allí estaba aconteciendo, se limitaba a escuchar música y a ver el tiempo pasar. Lo único que quería era volver a su casa, a su habitación. De lejos lo vi que estaba sentado al lado de Agustín Álvarez con los ojos entrecerrados y la mirada perdida y moviendo el piecito al ritmo de “Evitando el Ablande” de Hermética que lsonaba desde sus auriculares. Veo que Agustín le habla. Él le responde. Se ríen un poco. Mi hermano le presta los auriculares. Agustín nunca había escuchado algo como esto, se lo nota entusiasmado. Hablan un poco más. Se ríen un poco más. De repente mi hermano mira para los costados en actitud sospechosa, como quien no quiere ser descubierto. Saca de su bolsillo un paquete de Lucky Strike de 10 y se lo muestra a Agustín con carpa para que nadie más lo viera. Ambos se levantan, se alejan de la cancha y se pierden entre los árboles.
La final de Rugby estaba por empezar. El profesor de educación física llamó a los equipos y 29 niños de Azul y Rojo acudieron a la llamada. Faltaba uno. Faltaba Agustín Alvarez Faltaba la estrella del equipo Azul. Me acuerdo con ácido placer de las caras de los jugadores del equipo Azul que gritaban aterrorizados llamando a Agustín mientras presentían que la medalla se les escapaba y del renacido entusiasmo en los rostros de los jugadores del equipo Rojo que se veían otra vez con chances. Agustín nunca apareció. El profesor se cansó de esperar y llamó a otro chico con camiseta azul para reemplazarlo. El infante en cuestión pesaba 23 kilos mojado. La paliza que le dio el equipo rojo es aún hoy antológica. Pocos saben que hubo un héroe anónimo que propició todo aquello con un paquete de puchos y Heavy Metal Argento del bueno.
Medallero empatado. Sólo una competencia por disputarse: La Final de Fútbol de Adultos. Ahí se definiría todo.
Mi padre es el único portador de mi apellido que es buen deportista. Su deporte es el Rugby. Es el que más disfruta y el que más practicó. Su nariz aún hoy, luego de múltiples operaciones, muestra las huellas de aquellos años en los que scrums y otras cuestiones de Rugby que desconozco (pero que él intento enseñarme sin éxito), acabaron por romperla en mil pedazos. Sin embargo, esta vez quiso jugar al fútbol y fue, posiblemente, la única vez que lo vi jugar a este deporte en mi vida.
Partido trabado, difícil de jugar. Mucha patada, mucho roce. Mi padre, que jugaba de lateral izquierdo, estaba teniendo un partido correcto. Cumplía con su función en defensa pero no participaba demasiado del ataque. Yo miraba el encuentro al costado de la cancha con los mismos nervios que sentí mientras sonaban los himnos en la final contra Alemania del 2014. Sentía que se me iba la vida en ese partido. Sabía que el Lunes en el colegio iba a ser catastrófico para los perdedores y apoteótico para los vencedores. Sabía que mis compañeros sentían lo mismo que yo y el aire era denso y costaba respirar. Me imaginé en el auto volviendo, derrotado, tirado contra la ventana con mis viejos hablando de cualquier pavada y mi corazón estrujado en medio del pecho. Me vi gritándole “Dale Campeón!” en las caras húmedas a esos salvajes azules. Fui así, divagando y divagando entre futuros diversos hasta que de repente sonó el silbato que me trajo nuevamente al presente. En el piso había un jugador del equipo Azul gritando de dolor. Era el padre de García, delantero del equipo Azul. Mi viejo lo había hombreado intentando ganarle la posición y el tipo se había caído doblándose el tobillo en el proceso. Todo parecía indicar que la lesión era seria y que no podría seguir jugando. Entre sus compañeros de equipo había un médico que acudió a su ayuda. Promediaban las 7 de la tarde y ya se hacía muy tarde. Con las bajas de García y su su compañero médico el partido había quedado 11(del equipo Rojo) contra 9 (del equipo Azul). Los jugadores de ambos equipos se amucharon en el círculo central y debatieron entre sonrisas cómo seguir con el partido. Después de relajadas negociaciones se decidió que un jugador del Rojo tenía que pasarse al equipo Azul de manera de que se pudiera terminar el partido 10 contra 10. El jugador que se pasó al equipo Azul fue mi padre.
Absorto y descolocado, como quien mira a un perro tocando el violín, contemplé cómo mi padre se sacaba la camiseta Roja y se calzaba la Azul. Mis compañeros del Rojo me miraban con los ojos grandes, pero yo no podía devolverles la gentileza. Estaba totalmente ensimismado y no podía entender el dominó de situaciones que estaba sucediendo.
El número 9 del equipo rojo toma el esférico y avanza. El número 5 del Azul lo espera muy bien y se la roba. Levanta la cabeza y pone un pase riquelmeano entre las piernas de la defensa Roja. Mi padre recibe el pase con soltura. Queda solo contra el arquero. El arquero se adelanta. Mi padre define con calidad al primer palo. Gol de Papá. Gol del equipo Azul. Escucho los gritos eufóricos de los de azul a lo lejos, como si estuviesen en otro plano, en otra dimensión. Mi padre sonríe en cámara lenta por el golazo que acaba de convertir y me mira. Me mira como diciendo “no pasa nada, lo importante es divertirse”. Siento un ardor en la panza como si hubiese comido brasas. Intento contenerlo con todas mis fuerzas pero se apodera de mí y ya totalmente poseído invado el campo de juego. Corro con ojos vidriosos entre adultos de azul que festejan tímidamente y voy directo hacia mi padre con todas las miradas en mí, como cuando un nudista irrumpe en la final de la Champions. Encaro a mi padre con la desencajada intención de golpearlo. Extiendo los diminutos brazos y lanzo un único golpe. Todo mi odio pre adolescente va condensado ahí, en esa patética trompada. Antes de que el puño tuviese chance de impactar, mi padre me agarra de la cintura, me levanta y me abraza. Se ríe. Todos se ríen. Yo lloro. Lloro desconsoladamente. Mi padre me tranquiliza y me deja a un costado de la cancha. El partido termina. El Azul es campeón.
Ese Lunes intenté faltar al colegio, pero mi vieja no me dejó. Caminé esas 8 cuadras creyendo que no había vuelta atrás. Me dije “no hay manera de que se olviden de esto”. Ya está. Ya fue.
Entré al aula entre murmullos y me senté en mi banco. Sentí que los murmullos se acallaban y levanté la cabeza. Toda la clase me estaba mirando como esperando que dijese algo. “Vieron qué golazo hizo mi viejo?”. Un par se rieron.