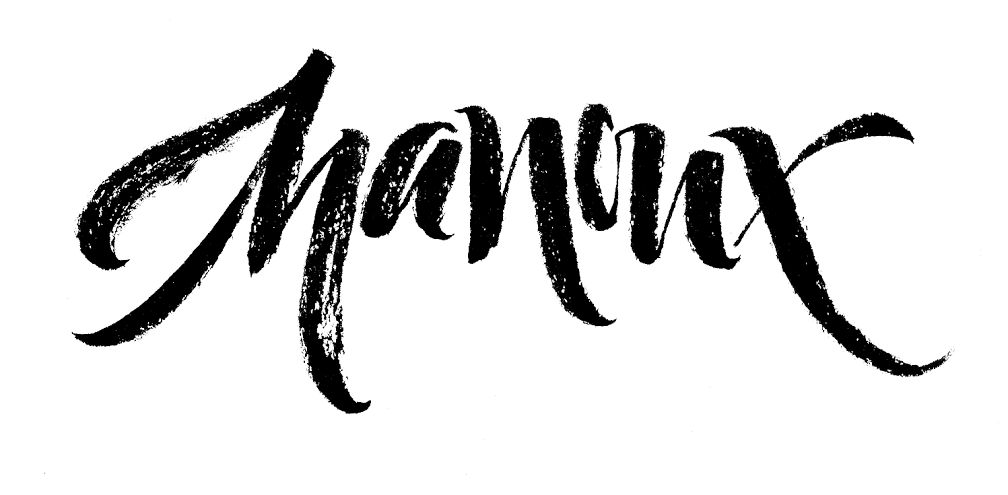Todo
lo que va de mi vida, la he vivido en departamento. De chico nunca tuve la
posibilidad de corretear por jardines, ni de tirarme a la tarde en el pasto a
contar hormigas.
Esto
que cuento, bien podría ser el comienzo de un relato sufrido en el que me
lamento con hondo pesar de una niñez que ha dejado una cicatriz que a veces
sangra, y en el que busco despertar cierta lástima en quien lo lee.
Pues
bien, nada más lejano, porque en su lugar tuve un jardín de cemento en el séptimo
piso de un regio edificio en la calle Malabia.
Aquel
Balcón Terraza fue testigo y anfitrión de la mayoría de mis recuerdos más
preciados.
De
él despegaban los aviones de papel que, luego de su vuelo inaugural, se
atascaban para siempre en las copas de
los árboles.
En
sus bordes, con parsimoniosa elegancia, hacía equilibrismo un gato que ya se
fue, pero que vuelve a cada rato.
Sus
baldosas naranjas eran recorridas a altas velocidades por una tortuga que luego
matamos en un descuido, por lo que aún hoy conservamos su cadáver momificado en
casa, como recordatorio de aquel error.
Entre
paredes y rejas, con el cielo haciendo de techo, me vio ganarle por primera vez
a mi papá (un partido de Basquet) y nunca confesó que en realidad me lo habían
dejado ganar entre los dos.
A
menudo me permitía colarme en los juegos de grandes entre mi hermano y sus
amigos, en los que aprendía cosas de las que después presumía con mis
compañeros.
Por
detrás de una de sus paredes divisorias, se aparecía la cabeza de una vieja con voz
de monstruo que confiscaba y coleccionaba celosamente todas las pelotas que se
iban por encima del travesaño imaginario.
En
las navidades nos mostraba el cielo en el que yo, sentado en la falda de mis
abuelos, buscaba el trineo volador y siempre lo encontraba.
Desde
uno de sus extremos esperaba todas las tardes pacientemente a que mi vieja
aparezca doblando la esquina y cuando lo hacía, festejaba un poquito.
También
fue testigo de aquella tarde en la que yo jugaba con un palo y sin querer
lastimé a mi perro. Me senté en el piso a llorar de culpa, pero él se acercó y
a lengüetazos se llevó las lágrimas y con ellas todo lo demás.
Muchas
cosas pasaban por allí, pero la mayor parte del tiempo el Balcón Terraza estaba
ocupado conmigo y con el juego al que jugaba todo el tiempo en aquellos años. Nunca
le puse un nombre y no sabría dárselo, porque más que juego era una dimensión
paralela. Era a la vez muy simple y muy complejo. De afuera (o de adentro en
este caso) se veía simplemente a un niño correteando de un lado al otro,
tirando patadas, dando saltos, soltando gritos aquí y allá. Pero adentro (o
afuera, como resulte mejor) pasaban cosas increíbles. En su mayoría estaban
inspiradas por dibujos animados que veía en aquellas épocas. Así era que, por
temporadas, me convertía en Caballero de bronce y luchaba a la par de Shiryu y
Seiya contra Aldebarán de Tauro, por ejemplo, pero en el patio del
colegio. O quizás disputaba la Copa del
Mundo junto a Oliver y Tom, a los que había convencido de nacionalizarse
argentinos. O de repente sentía que el
“Chi” (energía vital) de Goku disminuía peligrosamente, más o menos por la zona
de Santa Fe y Canning, y sin dudarlo volaba
a su encuentro y lo ayudaba a acabar con Cell. Los personajes y argumentos
que inventaba no eran la gran cosa, es cierto, pero eran míos y de nadie más.
Todo
este trabajo lo hacía mientras estaba en la escuela, por lo que no solía
prestar demasiada atención a las clases y así lo demostraban mis notas. Me
sentaba en el medio del aula. Nunca me sentí lo suficientemente copado como
para estar con los de atrás, siempre me faltaron notas e interés para estar con
los de adelante. El medio estaba bien. Desde allí, mientras los demás leían
Yunco (un espantoso libro para niños que por años se leyó en mi escuela), yo
planeaba en qué se iba a convertir esa tarde el Balcón Terraza.
Ya
en casa, una vez merendado, abría la puerta del Balcón y cerraba la del mundo.
Pasaba horas corriendo e imaginando, corriendo e imaginando, hasta que se hacía
la hora de la cena. Ahí pausaba la escena para seguirla al día siguiente, como
uno haría en un videojuego.
Solía
pasar que, entre corrida y corrida, notaba que alguien me miraba desde adentro
del departamento. Supongo que por vergüenza o vaya a saber uno por qué, me
detenía en seco y me hacía el desentendido hasta que la persona se iba. Eran
juegos de chico, y en los juegos de
chicos está todo permitido, pero supongo que me sentía un poco ridículo en el
fondo.
Los
años pasaron y se hizo necesaria una mudanza. Mi hermano y yo ya estábamos
grandes para compartir habitación y el departamento estaba quedando chico. Entonces
nos quedamos sin Balcón Terraza y él sin nosotros.
La
gente que lo heredó, decidió techarlo para hacer en su lugar otra habitación.
¡Qué estupidez más grande!, digo yo. Todos los departamentos tienen
habitaciones. Ninguno tuvo ni tendrá un lugar tan mágico como ése.
Nosotros
nos fuimos a un lugar más grande, con una habitación para cada uno. Todo muy lindo,
pero no había Balcón Terraza. Había un balcón, pero era más bien finito y no me
permitía correr de un lado para el otro con comodidad. Lo intenté, de verdad lo
intenté, pero no era lo mismo. Finalmente todo quedó como uno más de los lindos
recuerdos que viví en aquel lugar.
Hoy,
mucho tiempo después y con un pie y medio en los treinta años, estaba volviendo del
trabajo con la cabeza en cualquier lado como de costumbre, y me cruzo con un
conocido. El tipo se estaba riendo a carcajadas.
— ¿Qué pasó?—
le pregunté sorprendido.
— ¿Qué fue ese trotecito? — me respondió todavía riéndose.
— ¿Qué trotecito? —
—
Recién… Te estaba viendo venir y de repente pegaste un trotecito de diez
metros, tiraste una patada y volviste a caminar— me contó.
Como
un baldazo de agua sepia, se me vino encima Malabia.