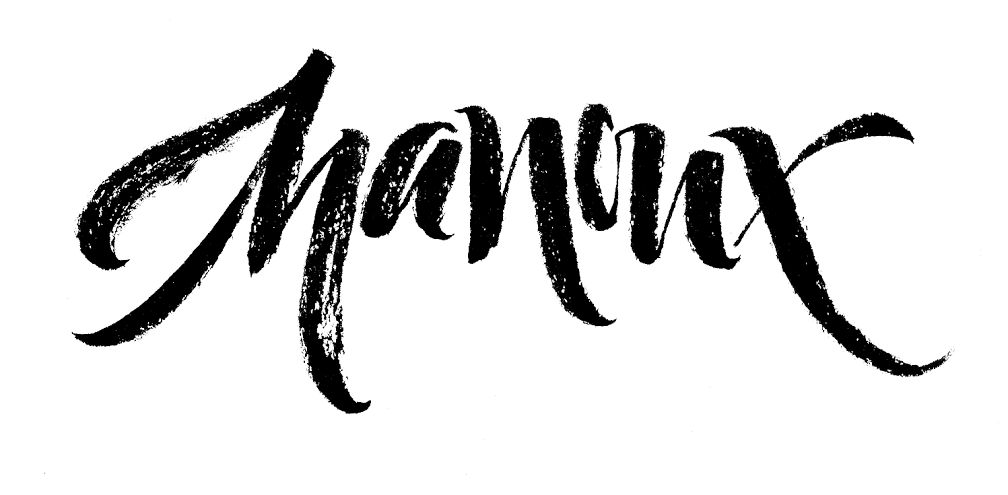“Es un buen momento para morirse”, pensó mientras la vieja del séptimo “A” que regaba las plantas de su balcón se espantaba a todo grito al verlo precipitarse raudamente con dirección al asfalto.
Se suele comentar que en el instante inmediatamente
anterior a que llegue la muerte, a uno le toca repasar los hechos de su vida en
una especie de ráfaga de flashes. Dicen que, por ejemplo, te ves a vos mismo de
bebé mientras tu Papá adolescente te levanta en brazos con el entusiasmo incrédulo
del que creó algo (o alguien); seguido de tu primer guardapolvo, dentro del
cual recibirías los primeros cachetazos que el mundo te tenía programados; ahí mismo aparecería tu primera novia dándote
ese primer beso del que 20 años después te terminarías arrepintiendo, y muchas
otras cosas de ese estilo. Toda esa creencia, enterita, es obviamente un gran
chamuyo. Lo que en realidad sucede en el momento previo a que no haya más
momentos, es que uno entra en un estado de relajación absoluta que es imposible
experimentar en ningun otro tipo de circunstancia. Es entonces que la falta
total de preocupaciones del que sabe que dentro de 10 segundos va a dejar de
existir, te regala (a forma de despedida) una paz tan profunda que te lleva a
entender las cosas con una claridad que puede resultar a la vez bastante
espeluznante, como también satisfactoriamente reveladora.
Es así que, cabeza abajo y acelerando hacia el final, empezó
a divagar entre pensamientos.
Un par de días antes nomás, la selección de Sabella había
perdido una final del mundo y él se levantaba con la jugada de Palacio
reproduciéndose en loop en el reverso de los párpados. ¡Puaj!, la cantidad de
cafés con leche que le había arruinado el pelado de trencita ese, era difícil
de cuantificar. A la vez se había dado cuenta de que aquello que se había
pasado varios años estudiando y otros pocos ejerciendo no le daba ningún tipo
de satisfacción. Para peor, se había separado de su quinta novia y ni siquiera
sabía bien por qué. “No funcionó”, contestaba si la gente le preguntaba. Entonces
pensó en las cuatro anteriores. Con ellas tampoco había funcionado. “Al fin y
al cabo todo es descartable, hasta uno mismo”, pensó.
Cuando pasó por el sexto vio tras su ventana a don Cosme,
que al escuchar el grito de terror de la vieja del séptimo, se sobresaltó espasmódicamente
asustando a su caniche toy que pegó un salto y salió corriendo a esconderse por
ahí.
Sin ninguna razón se acordó de su tío; el mismo que
alguna vez en alguna playa allá en sus tiernos ocho años le había dicho
“escuchame Jonás, hay que ganarse el pan laburando. No hay caminos fáciles,
¿entendés?”, y ahora resulta que se fue a ganar doce millones en el Quini.
“Todo es cualquier cosa”, se dijo a sí mismo mientras
seguía cayendo.
En el quinto piso había una pareja que garchaba como enajenada
sin reparar en ruidos. Tuvo muchas ganas de gritarles “!APROVECHEN!,
¡APROVECHEN QUE DESPUÉS SE TERMINA!”, pero se contuvo. No le gustaba la idea de
ser recordado como “el cortapolvos del octavo A”.
Su médico de cabecera, el doctor Gorostiaga, le había
dicho la semana pasada que se tenía que empezar a cuidar con lo que le metía en
su organismo. Hizo especial hincapié en que deje “cuanto antes” la cerveza.
Justo con eso se había metido. Le estaban demoliendo la casa de fin de semana.
Le estaban descontinuando el remedio a la más jodida de sus enfermedades. Le
estaban acallando la más florida de las aficiones. Le estaban pateando la más testicular de sus pasiones.
En el cuarto estaba Benicio (soltero cuarentón) que, por
más que hacía el intento de aislarse acústicamente de lo que hacía la pareja
del quinto valiéndose simplemente de una almohada envuelta en su cabeza, lo
escuchaba todo con demasiada claridad mientras algo le crecía irrefrenablemente
en el pantalón.
Su analista le había dicho en la última sesión “Jonás, sos
demasiado reflexivo con temas que quizás no te convienen”. Tenía razón. Tenía
mucha razón el muy hijo de una gran puta. Él, a merced de la gravedad, se rió
al recordarlo. Se rió como se ríen los que saben precisamente de qué van las
cosas pero fallan estrepitosamente cuando intenten detener su curso. Vio que el
suelo ya estaba mucho pero mucho más cerca y no estaba seguro de cómo se sentía
al respecto.
En el tercero vivía Dolores, la chica más
insoportablemente hermosa que había visto en toda su puta vida. Él, luchando
con su asumidísima discapacidad para socializar, había intentado en varias
oportunidades generar un acercamiento. En una época coordinó su horario de
salida para cruzársela de vez en cuando en el ascensor y así sacarle algo de
charla. Nunca escuchó salir de su boca ni una palabra que no se encuentre entre
las siguientes: “Hola”, “Sí”, “Bien”. Y nunca las decía en sucesión. No lo
registraba en absoluto.
Dio la casualidad (si es que se puede asumir que estas
existen) de que justo en ese momento se estaba desvistiendo frente a la ventana
de su habitación. Jonás siempre había fantaseado con su cuerpo desnudo y
finalmente iba a poder verlo. Abrió bien grandes los ojos para no perder
detalles.
“Tiene las tetas en forma de cono”, se dijo desencantado.
“Nadie es perfecto, ni siquiera Dolores”.
Estaba por llegar al segundo y le empezó a subir la
bronca. En el segundo vivía el sorete de Roberto.
Roberto era el dueño del departamento en el que vivía
Jonás, el octavo A. Se conocieron porque su tía Haydeé (que era como una madre
para él) andaba noviando con este tipo. Un poco para quedar bien el uno con el
otro y dejar contenta a Haydeé, arreglaron un contrato el alquiler sin
garantías, ni mes de depósito, ni nada por el estilo. La verdad es que Jonás odiaba
ese departamento, era espantoso y se caía a pedazos, pero no podía evitar sentirse un poco en
deuda con el novio de la tía.
Fue apenas unas semanas después de mudarse que pudo
constatar que el tipo este era un forro que se volteaba a medio barrio y que
boludeaba a su tía constantemente, cosa de la que presumía con otros amiguetes
del edificio. Su tía lo amaba con tanta
ilusión que a Jonás le costaba mucho contarle algo que pudiera destrozarle el
corazón como todo aquello.
Pasó por el segundo queriendo verlo a la cara por última
vez, pero el tipo no estaba, había salido.
“Pobre tía Haydeé”, pensó. Y entonces, como un relámpago,
lo atacó la imagen de su tía recibiendo la noticia de su muerte. La imaginó
asustada cuando el policía le tocaba el timbre de su casa y casi la pudo ver
achicharrarse de dolor al escuchar lo que éste tenía para decirle. “Para peor ¡VA
A PENSAR QUE ME SUICIDÉ!”, se dijo entonces y se empezó a desesperar.
Era muy lógico que ella pensara en un suicidio. ¿Quién iba
a pensar que él en realidad estaba
estaba tranquilo tomando una siesta y que una bolsa de plástico, por acción del
viento, se había quedado atorada en la reja su balcón y hacía un ruido que no lo
dejaba dormir?. ¿Quién iba pensar que se le iba a ocurrir ir medio dormido y
medio enojado a tratar de destrabar esta bolsa?. ¿Quién iba a pensar que se le iba a cruzar por
la cabeza pasar una pierna para el otro lado de la baranda para así llegar más
cómodo a la bolsa?. Absolutamente nadie
iba a pensar eso. Todos sus seres querido, y también los otros, iban a asumir
que era un pobre chico que tenía problemas y que tomó la peor decisión de
todas. A Jonás le daba mucho asco pensar en esto.
Estaba llegando al balcón del primero A y gritó “!AYUDAAAAA!”,
de desesperado nomás, porque bien sabía que era muy tarde para que acudan a su
rescate.
Marta, la del primero, se llevó la mano a la boca en
señal de consternación e incredulidad.
El piso se acercaba más veloz que nunca y él, quizás un
poco demasiado tarde, había llegado a la conclusión de que no se quería morir.
De ninguna manera se quería morir. Por lo menos no así.
Estaba tratando de determinar con qué parte del cuerpo era
conveniente impactar cuando vio al forro de Roberto que se acercaba sin darse
cuenta de nada. Se sintió muy pelotudo, pero aleteó. Aleteó y aleteó intentando
modificar la trayectoria de su caída para hacerla coincidir con la ubicación del
puto de Roberto.