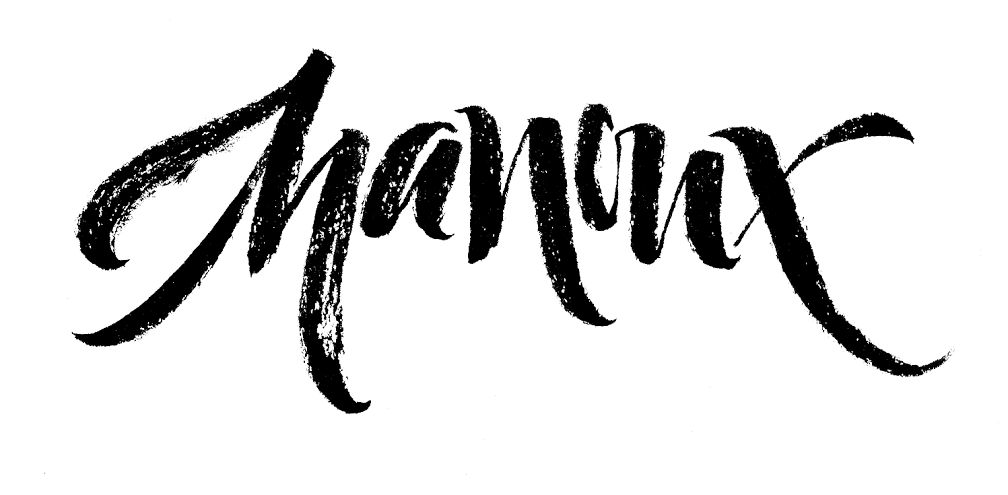Ya había pasado un año y medio de la última vez que León
había hecho su cama. Cuando él consideraba
que la situación realmente apremiaba, es decir cuando las sabanas
empezaban a darle arcadas y ya calculaba que nadie en el mundo querría siquiera
aproximarse a ellas, se aventuraba a cambiarlas. Siempre que encaraba esta molesta
tarea, lo hacía prometiéndose a sí mismo que esta vez lo haría como correspondía. No
había arrugas en la cama que él soñaba. No había pliegues asimétricos en su
fantasía. No había posibilidad alguna de siquiera criticar lo que él visualizaba
para sí mismo en esa cama esa noche. La añoraba de verdad, como se añora el
amor primero, como se añora la cerveza en verano, como se añora en verano al
invierno, como se añora a un buen amigo en cualquier estación; pero sucedía que
en medio de tanto tender y de tanto ensoñar, se aburría y cierto tedio venenoso
aparecía sin anunciarse provocando que se detuviese con el trabajo a medio completar
y dejándolo con sus sábanas de florcitas recién lavadas hechas girones sobre un
colchón que sobresalía desinteresadamente hacia uno de los cuatro costados. De
cualquier manera, la verdad es que León dormía de a ratos en el mejor de los
casos.
León no había heredado los ojos de su padre ni la
simpatía de su madre, pero de igual manera se las arreglaba para agradarle a
cierta gente. A pesar de cierto intermitente pudor y de la necesidad de no
permanecer en un mismo lugar por demasiado tiempo, lo que le daba el aspecto de
estar permanentemente escapándose de todos lados, había
personas que disfrutaban de su compañía y que incluso la propiciaban, muy de
vez en cuando. Sin embargo León tenía la
impresión de que, aún cuando el cariño que él sentía por los demás iba
generalmente en dirección ascendente, los demás parecían ir desencantándose de él poco a poco hasta que, una vez que el cariño hubiese descendido lo suficiente, finalmente
acababan por olvidarlo y se iban de su vida para siempre. Él llegó a
convencerse de que esta era la manera en la que el universo funcionaba y aceptó
con una sonrisa el evidente desgaste de las energías que atraen a las personas
argumentando que, como contrapartida de las partidas arribarían los arribos o,
dicho de otra manera, que cada uno que se iba, dejaba lugar para que alguien
nuevo entrase por un rato, para así finalmente lograr mantenerse permanentemente
abastecido de gente con la que interactuar y relacionarse. Pero con el pasar de
los años, y no sin cierta congoja, empezó a advertir que había algunas personas
que permanecían impertérritas y monolíticamente presentes en su memoria aún
cuando muchas, muchas otras habían arribado y también ocasionalmente partido. León, un poco triste, entonces se preguntó por qué sucedía esto y, al verse incapaz de encontrar estas
respuestas por sí mismo, recurrió a libros, miró documentales, consulto con
analistas, intentó comunicarse con dioses, vírgenes y santos de todas las
maneras imaginables sin jamás llegar a ninguna precisión.
Y entonces se enojó. Se enojó consigo mismo. Se sintió
estúpido. Se creyó incapaz de hallar las respuestas a sus preguntas y se dejó
crecer la barba y las uñas. Se entregó a alguna marea pasajera y flotó por años
sin rumbo cierto, entregado a las olas y a aquellas fuerzas superiores que le
habían negado la verdad una y otra vez y a las que él responsabilizaba por
estar hoy muy mal nutrido y pegajozo en una balsa piojosa a la deriva del tiempo y
de todo lo demás.
Así anduvo, solitario y alimentándose únicamente con
recuerdos y remembranzas lejanas por vaya uno a saber cuánto y a qué precio. Se
acordó de cada una de las personas que habían sabido permanecer en su mente, en su alma y en sus recuerdos a pesar de los años, de los cambios y de las
incoherencias y del hastío hasta que llegó a una isla casi sin darse cuenta.
Sintió la rispidez de la arena, oyó el canto de las
gaviotas, sintió el ruido del viento entre los árboles por primera vez en mucho
tiempo y caminó débil y resignado hacia ningún lugar concreto. Caminó
por semanas o quizás meses hasta que las piernas le fallaron y la mente le empezó
a decir cosas que no eran o que a lo mejor sí.
Caminó hasta que no tuvo conciencia de estar caminando y sospechó que en
una de esas estaba flotando apenas separado del suelo. Cerró todos los ojos y
flotó hacia allá donde nunca había sospechado llegar hasta que sus ojos se
abrieron de repente y vio a aquel hombre. Lo vio distante a la concepción que
tenía de un ser humano. Lo vio diferente y hermoso. Lo vio sabio y percibió en
él una paz que se le antojaba incómoda y reconfortante a la vez. Quiso
hablarle, pero no tuvo fuerzas ni palabras para hacerlo. Fue entonces que este
hombre extendió uno de sus brazos y León pudo ver en su mano un caracol enorme
y brillante que, cuando expuesto al sol, fulguraba de colores hermosos y
desconocidos. Fue movido por el instinto que León tuvo el impulso de llevárselo
a uno de sus oídos.
De su interior emanaba una música tan preciosa que entumecía
el alma. Los sonidos que éste emitía escapaban a lo descriptible y, en idiomas
inexistentes pero perfectamente entendibles, enunciaba preguntas y ofrecía
respuestas a innumerables interrogantes con una simplicidad que resultaba conmovedora.
Lo cierto es que León no logró llegar a entender gran
parte de lo que se le revelaba. Quizás no estaba preparado, quizás la mayoría
del mensaje debía quedar latente en su memoria auditiva y emocional hasta que
la madurez y las circunstancias que el futuro deparsen hicieran que él
finalmente lograra decodificar el mensaje como un todo. Pero lo cierto es que algo
entendió de todo aquello y fue motivado por esta flamante revelación que tuvo
la inquebrantable necesidad de hacerse nuevamente a la mar con su precaria y
destartalada balsa. Remó y remó hasta que llegó al continente. Viajó como pudo
hasta llegar a su casa y, con la nueva y definitiva certeza a cuestas que le
aseguraba que realmente no le hacía falta nadie más que él mismo para estar
bien y en paz con el mundo, se dedico a hacer su cama.
Juro por lo más sagrado que nunca se vio ni ha de verse jamás una cama tan bien tendida y arreglada como la que hizo León aquella tarde noche de Febrero en la que se tiró a dormir, según se dice, por 120 hermosas horas ininterrumpidas.
Juro por lo más sagrado que nunca se vio ni ha de verse jamás una cama tan bien tendida y arreglada como la que hizo León aquella tarde noche de Febrero en la que se tiró a dormir, según se dice, por 120 hermosas horas ininterrumpidas.