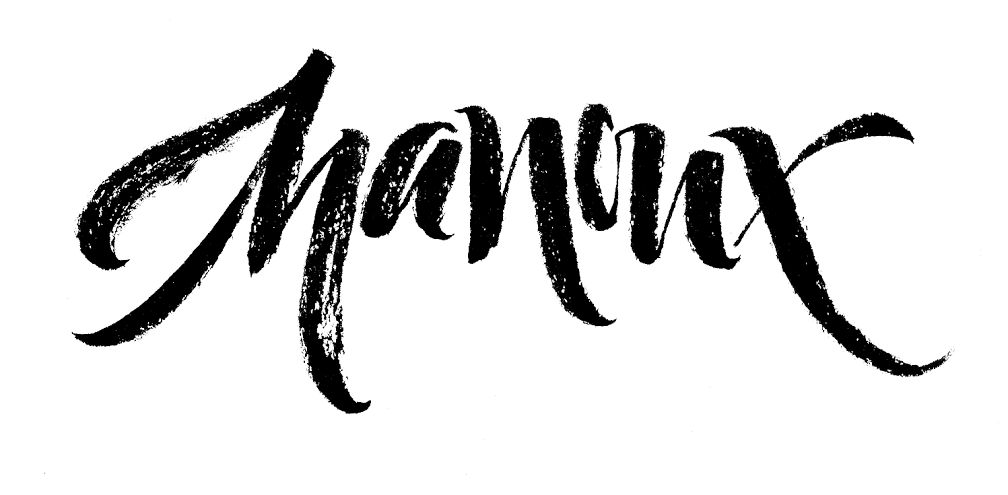Caminás por la calle. Estás yendo a despedirte de tu perro,
a verlo por última vez. Estás yendo a despedirte de alguien que va a morir
porque vos y tu familia decidieron que es el momento de que así sea. Pensás qué
decirle, tenés frío, hace frío y no se te ocurre qué decirle. El hijo de puta
interno te dice que es un perro y que no te entiende, que no vale la pena
romperse la cabeza. Pero dudás. Dudás porque querés dudar. Dudás porque sabés
que es más que un perro. Dudás porque sabés que es mucho más que un perro.
Seguís pensando y tenés frio. Tenés cinco mil cuatrocientas camperas en la
mochila, pero no te abrigás. No sabés porque, pero preferís no abrigarte.
Caminás lento, no querés llegar. Se levanta un viento, tenés frío. Te preguntás
si están haciendo lo correcto. Te hacés la misma pregunta que te hiciste mil
veces en estos días. No encontrás respuesta. No hay manera de saberlo. Faltan
tres cuadras, cada vez hace más frío. Querés fumar, pero sabés que no conviene.
No te importa qué es lo que conviene, pero no hay tiempo para perder en esas
cosas. Estás apurado. Estás apurado por llegar, pero no querés llegar porque
ahora tenés perro. Después no. Va a
llegar la hora prevista y no vas a tener más perro. Va a llegar la hora
prevista y lo van a sedar. Y después le van a mandar un suero que tiene algo
adentro que mata. Y después va a venir una camioneta y se lo van a llevar y lo
van a meter en un horno. Lo que quedé de ese infierno controlado lo van a meter
en una caja y te lo van a llevar a tu casa. Yo lo sé porque ya tengo de esas.
Están en la casa de Mamá. No sé bien dónde, pero están. Hace frío, no se te
ocurre nada que decirle a tu perro. Empezás a considerar que es buena la idea
de decirle lo primero que te venga a la mente. No sabés cómo va a ser. No sabés
con qué te vas a encontrar exactamente. Te lo imaginás, pero no sabés. No sabés
una mierda. Ni de eso ni de nada. Llegás a lo de tu Mamá, abrís la puerta y ahí
está tiradito tu perro. No se puede parar, tiene las patas muy jodidas y hace
poco le encontraron un tumor. Te mueve un poco la cola y levanta un poco la
cabeza. Te acercás rápido porque no querés que haga esfuerzo. Ahí está tu Mamá,
montando guardia desde vaya uno a saber cuándo. Ella te pregunta si tenés frío,
le decís que no. Te sentás al lado de tu
perro y lo acariciás, nunca habías visto el tumor. Te toma por sorpresa, tiene
un bulto semipelado en una pata. De las cuatro que una vez tuvo, ahora le queda
una sola. Puede confiar en una sola y hasta ahí nomás. Las canas hace tiempo
que las tiene, es un perro viejo. Sabés que tuviste catorce años para
encariñarte y no malgastaste el tiempo. Seguro que hay miles de recuerdos preciosos,
pero ahora no. Ahora no. Le tocás las patas chuecas. Le acariciás la cabeza, él
te mira con ojos cansados. Tu vieja te pregunta en qué pensas. Le devolvés un “qué
se yo”. Le pedís que te dejen un rato a solas con tu perro. Ella se va a la cocina. Le hablás, le decís
que lo querés. ¿Qué mierda le vas a decir? Le decís que no sabés si están
haciendo lo correcto. Le decís que no querés que sufra. Le contás que te ayudó
a crecer. Le contás que, junto con todas las otras cajitas que están por ahí guardadas
en lo de tu Mamá, te enseñó a querer. Le decís que es parte de tu identidad. Le
decís que sos “el tipo que pone voz de idiota y
tiene conversaciones con cada animal que se le pasa por adelante”
gracias a él. Le decís que tus amigos dicen que es “el perro más querido del
grupo”. Le decís que cada cinco minutos están diciendo la frase que titula esto
que estoy escribiendo y le contás que fue por él que la inventaste y que
prendió y la dicen siempre. Le pedís perdón si es que alguna vez le hiciste
mal. Le das mil besos en la trompa y te vas. Pero antes de irte tenés el
impulso de ver la tortuga muerta que tenés arriba del mueble. La misma de la
que ya hablé hace unos días. Eso hago. Ahí está, todavía muerta. No esperaba
nada diferente, pero ¿qué se yo? Le doy un último beso y me voy sin mirar atrás
a propósito. Hace frío. Pienso en que estamos toda la vida tratando de esquivar
a la muerte y ni siquiera sabemos qué es, qué significa. La tomamos como
antónimo de la palabra vida y en realidad es lo que define a la vida como tal.
Divago. Quiero fumar, pero no fumo. Tengo frío pero no me abrigo. Ahora sí sé
por qué es que no me abrigo y es porque sospecho que hoy, ahora, en este
momento no me lo merezco. Hoy frio. Hoy tiene que ser frío. Camino hacia mi
casa. Pienso en lo importante que fueron para mí todos mis bichos. Le doy
vueltas a la idea de que lo único que uno busca todo el tiempo con todo lo que
hace es ser importante para alguien y que ese alguien te demuestre que de verdad lo fuiste. Hoy, por lo menos hoy,
pienso que ESE es el sentido de la vida. El sentido de la muerte nadie lo sabe
y eso es lo que la hace la verdad más violenta de las verdades. Caminás otro
rato, ya estás llegando. Pensás que a pesar de todo, valió la pena. Otra vez
valió la pena. Tenés muy claro que se te van a seguir muriendo y vas a seguir
adoptando y que vas a seguir llenando tu vida de eso que nada ni nadie más te
puede dar y que es uno de los amores más de verdad que has llegado a sentir. Ahí
empezás a sentir el nudo en la garganta. Falta una cuadra. Te decís “dale que
ya estamos, aguantá un cacho más”. Y no aguantás nada. Llorás en la calle por
primera vez en 20 años o más. La señora de la vuelta te saluda y se da cuenta.
Caminás rápido. Esquivás al encargado. Te ves todo rojo en el espejo del
ascensor. Abrís la puerta de tu departamento. Ahí están tus gatos. Llorás más fuerte.
Te miran, te escuchan, no entienden nada. No querés explicarles. No
podés explicarles.
viernes, 9 de octubre de 2015
miércoles, 7 de octubre de 2015
Teresa
Mis conocidos se divierten mucho cuando les muestro el cadáver de Teresa. Primero abren los ojos como platos, sorprendidos, después le sacan fotos con sus teléfonos (yo mientras les levanto la persiana para que salgan más claritas). Al final, una vez que se asentó ese primer impacto, generalmente me hacen sugerencias sobre qué es lo que debería hacer con ella: “!Hacete un cenicero!”, dicen muchos siempre creyendo ser los primeros; “!Pintala de colores y usala como centro de mesa!”, sugieren otros con envidia ante la imposibilidad de llegar a tener uno propio; “Está bastante bien conservada, ¿Por qué no la llevás a un museo o algo así?”, proponen unos pocos, los más cuerdos. Yo los escucho, nos risoteamos un rato y después a otra cosa. Pero algún desubicado una vez me insinuó: “dejá que yo me la llevo y se la tiro a los perros”.
¡JAMÁS!,
¡Teresa es mía, fui yo el que la maté! Mi familia y yo, para ser justos. Quizás
fue sin querer, es cierto, pero fuimos nosotros los responsables de lo que le
pasó. Nadie más que nosotros.
Teresa
estuvo entre nosotros desde que tengo noción. Cuando vivíamos en Malabia, la pasábamos muy
bien juntos. Solíamos corretear todo el tiempo de un lado al otro de la terraza
y en verano nos tirábamos al solcito a hacer nada por largos ratos. Teresa y yo
éramos amigos. Podría exagerar y decir que éramos como uña y carne y que no había
forma de separarnos, pero estaría mintiendo. Sin embargo estimo que si ella no hubiese
tenido esa mala costumbre de desaparecer a cada rato, podríamos haber profundizado en esa amistad.
A veces Teresa
no aparecía. Era de lo más común que no se dejara ver por meses para
finalmente surgir de la nada, como si en realidad siempre hubiese estado.
Cuando le preguntaba a mi Mamá dónde estaba Teresa, ella me decía que debía andar
escondida por ahí. Con esa explicación me bastaba para seguir en mis cosas sin preocuparme, porque siempre volvía.
En el
año 98 nos mudamos a un departamento más grande y nos llevamos a Teresa. Cuando
cada mueble estuvo en su lugar, cuando se terminó de desembalar la última
caja, cuando de verdad nos sentimos
mudados, alguno preguntó “¿Y Teresa?”. Todos
a la vez respondimos “debe estar escondida por ahí”, y no se habló más del
tema.
Por esos
años mis viejos contaban con la ayuda de una señora, de nombre Clara, que se
encargaba de la limpieza de la casa y de cocinar cosas repulsivas y deformes que
mi hermano y yo comíamos a regañadientes mientras nuestros padres trabajaban. Clara era una señora extraña. Solía tener reacciones poco comunes bastante seguido. Había días en los que nos contestaba de mala manera y otros en los que ni siquiera nos hablaba. Se quejaba mucho de Teresa. Odiaba a
Teresa. Decía que ensuciaba por todos lados y que no servía para nada. Para peor, siempre coronaba aquella queja con la firme amenaza de que un día cualquiera se la iba a llevar y la iba a dejar
tirada por ahí. Nadie tomaba muy en serio esa amenaza. Era más bien complejo tomarse en serio a Clara. Yo mismo, que en esa época era un amor de persona,
sociable, dado, cariñoso, buena gente y todo eso, no la soportaba e intentaba
esquivarla permanentemente.
El
recuerdo más enquistado que tengo de ella es aquel en el que estaba
volviendo al colegio un día de lluvia (cursaba doble turno) y Clara me despedía
desde la puerta recomendándome que lleve paraguas. Cuando yo ya estaba en el
ascensor, ella empezó a cantar esa canción boluda que dice: “Que llueva, que
llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta,
etc etc…”. Yo, hinchado los huevos y con un poco de vergüenza ajena, presioné el botón de planta baja y la saqué
de mi vista con gran satisfacción, pero no pude evitar seguir escuchando su canto que se hacía más
fuerte y más estridente a medida que me alejaba, como si necesitase asegurarse de
que la estaba escuchando. “LOS PAJARITOS CANTAN” gritaba cuando ya estaba por
el segundo piso. “LA VIEJA SE LEVANTA”, retumbaba en las paredes del edificio al
llegar a planta baja. Corrí hacia la puerta, la abrí con pulso nervioso y me
hice a la calle a los tumbos, tapándome los oídos como podía. “QUE LLUEVA, QUE
LLUEVA”, volvía a empezar cuando yo ya estaba en la esquina de Gurruchaga. Clara
era una señora rara de verdad.
Por todas estas razones (sumándole que se chupaba cuanta bebida alcohólica encontraba en la casa) y quizás por otras que escapan a mi memoria o a mi conocimiento, mis padres decidieron despedirla poco tiempo después de la mudanza del 98. No fue sin un pequeño escándalo de por medio (en el momento en el que se le notificó esta decisión) que Clara abandonó nuestras vidas para siempre.
Por todas estas razones (sumándole que se chupaba cuanta bebida alcohólica encontraba en la casa) y quizás por otras que escapan a mi memoria o a mi conocimiento, mis padres decidieron despedirla poco tiempo después de la mudanza del 98. No fue sin un pequeño escándalo de por medio (en el momento en el que se le notificó esta decisión) que Clara abandonó nuestras vidas para siempre.
Unos meses después de su partida se nos empezó a hacer demasiado prolongada la ausencia de Teresa. No es que alguien haya llevado una cuenta exacta, pero ya empezaba a llamar la atención. Entre todos la buscamos durante días, pero nunca apareció. Cuando consideramos finalizado el rastrillaje, nos juntamos en asamblea y discutimos su desaparición, que esta vez parecía definitiva. Algunos recordaban haberla visto el día de la mudanza, otros se la habían topado un par de días antes de eso. No abundaba la exactitud, no habían precisiones. Pero donde sí hubo consenso total fue en que cada uno de nosotros recordaba claramente haber escuchado las amenazas de Clara. Entonces, a falta de mejores explicaciones y urgidos por encontrarle la verdad a todo este asunto, concluimos que se la había llevado esa vieja ridícula y la había abandonado por ahí. Puteamos al cielo, maldijimos su puto nombre, prometimos venganza y después, a otra cosa mariposa, seguimos con nuestras vidas
7 años después (ya me habían crecido pelos, ya había empezado a fumar, ya me había emborrachado con Bolskaya de frutilla, ya había besado a alguna desafortunada, ya me había rechazado alguna chica inteligente) estaba tranquilo en el living de mi casa jugando a la computadora. Puse el juego en pausa para buscar algo de tomar en la cocina, me levanté de la silla, me dí vuelta y ahí estaba esperándome, tendido en el medio del living, el primer cadáver que vi en mi vida. Ahí estaba ella, panza arriba, inmovil, consumida, pero bastante parecida a la Teresa que correteaba conmigo en la terraza.
Quizás un poco contagiado por el Rigor Mortis, me quedé duro, seco en el lugar por vaya a saber cuanto tiempo hasta que el empapelador, que en ese momento estaba trabajando en casa, soltó como si no fuese la gran cosa "estaba ahí abajo" y señaló un enorme mueble que cubre una de las paredes del comedor.
Me acerqué a dicho mueble y lo vi desde atrás por primera vez. Descubrí que por su parte trasera se podía acceder a ese pequeño espacio que suele haber debajo de algunos muebles (ese en el que se suelen juntar bolas de pelo, pelusas, y esos objetos que no vale mucho la pena seguir buscando una vez extraviados). Si por el contrario uno mira el mueble de frente, se ve que este espacio está tapado por unos coquetos zócalos que impiden el acceso. La única entrada a esa caverna doméstica, entonces, estaba detrás de esa pieza de mobiliario y había estado sellada desde 1998.
Empecé a hacer cuentas, a repasar recuerdos, a comparar viejas versiones y comprendí que Teresa se había escondido en aquella caverna, quizás perturbada por el trajín de la mudanza, allá lejos en el tiempo e imaginé a mis padres pidiéndole a los peones que apoyasen el mueble en aquella pared tal cual estaba planeado, sin que ninguno de todos ellos supiera que había un ser vivo debajo. Luego pensé en el empapelador trabajando, corriendo el mueble, tomando el cadáver Teresa entre sus manos, apoyándola en el suelo como si nada y luego continuando con su trabajo lo más campante.
Quizás fue por lo tremendamente absurdo de toda esa situación que lo primero que me salió de adentro fue reírme. Puede sonar asqueroso, puede parecer condenatorio, pero me dio mucha gracia. Se lo comenté a mi familia y todos se sorprendieron y creo recordar que todos, aunque sea por un momento, también se rieron de todo este disparate.
Pero seguramente un rato después, con la noticia ya procesada, todos y cada uno de nosotros deben haber hecho en sus soledades (como lo hice yo) el espantoso ejercicio de ponerse en el lugar de Teresa, de verlo todo a través sus ojos.
Todos debimos haber visto, entonces, una multitud de personas apuradas llevando cajas de aquí para allá. Todos debimos haber visto ese hueco debajo del mueble y nos debió haber resultado tentadora esa tranquilidad, y hacia allá debimos haber ido buscando refugio. Todos debimos haber sentido el piso temblar cuando el mueble se movía y debemos haber visto apagarse el último resquicio de luz. Todos debimos haber intentado pedir auxilio con una voz que no teníamos. Todos debimos haber intentado escarbar la madera buscando aire, buscando libertad. Todos debimos haber sentido el miedo y la sed. Todos debimos haber sentido el hambre. Al final, todos habremos dado el último suspiro como Teresa.
Quizás fue para nunca olvidarnos de nuestro crimen, que aún hoy conservamos el cadaver de Teresa arriba de un mueble.
Antes viva debajo de un mueble, hoy muerta arriba de un mueble, ¡qué ironía más hermosa!.
Desde que paso todo esto no puedo evitar que cada tanto me asalte la idea de la muerte que, sentadita arriba de un mueble, espera paciente, banalizándolo todo, restandóle importancia a todo lo que uno haga o deje de hacer. Totalmente imperturbable ante nuestros triunfos y derrotas. Sabiendo que aunque hayamos amado de verdad o no, va a bajar del mueble en el momento indicado. Sabiendo que hayamos amasado fortuna o no, va a bajar del mueble en el instante preciso. Teniendo la total certeza (la única certeza total que existe, en verdad) de que, hayamos sido felices o no, hayamos engendrado o no, hayamos hecho el bien o no, hayamos disfrutado, hayamos cantado, hayamos llorado, hayamos reído o lo que puta sea que hubiesemos hecho o dejado de hacer, va a llegar el día en que la muerte le va a decir por lo bajo a mi tortuga Teresa que está ahí a su lado "ahora vuelvo", se va a bajar de un saltito del mueble del living y me va a dar el abrazo más fuerte que jamás voy a recibir.
7 años después (ya me habían crecido pelos, ya había empezado a fumar, ya me había emborrachado con Bolskaya de frutilla, ya había besado a alguna desafortunada, ya me había rechazado alguna chica inteligente) estaba tranquilo en el living de mi casa jugando a la computadora. Puse el juego en pausa para buscar algo de tomar en la cocina, me levanté de la silla, me dí vuelta y ahí estaba esperándome, tendido en el medio del living, el primer cadáver que vi en mi vida. Ahí estaba ella, panza arriba, inmovil, consumida, pero bastante parecida a la Teresa que correteaba conmigo en la terraza.
Quizás un poco contagiado por el Rigor Mortis, me quedé duro, seco en el lugar por vaya a saber cuanto tiempo hasta que el empapelador, que en ese momento estaba trabajando en casa, soltó como si no fuese la gran cosa "estaba ahí abajo" y señaló un enorme mueble que cubre una de las paredes del comedor.
Me acerqué a dicho mueble y lo vi desde atrás por primera vez. Descubrí que por su parte trasera se podía acceder a ese pequeño espacio que suele haber debajo de algunos muebles (ese en el que se suelen juntar bolas de pelo, pelusas, y esos objetos que no vale mucho la pena seguir buscando una vez extraviados). Si por el contrario uno mira el mueble de frente, se ve que este espacio está tapado por unos coquetos zócalos que impiden el acceso. La única entrada a esa caverna doméstica, entonces, estaba detrás de esa pieza de mobiliario y había estado sellada desde 1998.
Empecé a hacer cuentas, a repasar recuerdos, a comparar viejas versiones y comprendí que Teresa se había escondido en aquella caverna, quizás perturbada por el trajín de la mudanza, allá lejos en el tiempo e imaginé a mis padres pidiéndole a los peones que apoyasen el mueble en aquella pared tal cual estaba planeado, sin que ninguno de todos ellos supiera que había un ser vivo debajo. Luego pensé en el empapelador trabajando, corriendo el mueble, tomando el cadáver Teresa entre sus manos, apoyándola en el suelo como si nada y luego continuando con su trabajo lo más campante.
Quizás fue por lo tremendamente absurdo de toda esa situación que lo primero que me salió de adentro fue reírme. Puede sonar asqueroso, puede parecer condenatorio, pero me dio mucha gracia. Se lo comenté a mi familia y todos se sorprendieron y creo recordar que todos, aunque sea por un momento, también se rieron de todo este disparate.
Pero seguramente un rato después, con la noticia ya procesada, todos y cada uno de nosotros deben haber hecho en sus soledades (como lo hice yo) el espantoso ejercicio de ponerse en el lugar de Teresa, de verlo todo a través sus ojos.
Todos debimos haber visto, entonces, una multitud de personas apuradas llevando cajas de aquí para allá. Todos debimos haber visto ese hueco debajo del mueble y nos debió haber resultado tentadora esa tranquilidad, y hacia allá debimos haber ido buscando refugio. Todos debimos haber sentido el piso temblar cuando el mueble se movía y debemos haber visto apagarse el último resquicio de luz. Todos debimos haber intentado pedir auxilio con una voz que no teníamos. Todos debimos haber intentado escarbar la madera buscando aire, buscando libertad. Todos debimos haber sentido el miedo y la sed. Todos debimos haber sentido el hambre. Al final, todos habremos dado el último suspiro como Teresa.
Quizás fue para nunca olvidarnos de nuestro crimen, que aún hoy conservamos el cadaver de Teresa arriba de un mueble.
Antes viva debajo de un mueble, hoy muerta arriba de un mueble, ¡qué ironía más hermosa!.
Desde que paso todo esto no puedo evitar que cada tanto me asalte la idea de la muerte que, sentadita arriba de un mueble, espera paciente, banalizándolo todo, restandóle importancia a todo lo que uno haga o deje de hacer. Totalmente imperturbable ante nuestros triunfos y derrotas. Sabiendo que aunque hayamos amado de verdad o no, va a bajar del mueble en el momento indicado. Sabiendo que hayamos amasado fortuna o no, va a bajar del mueble en el instante preciso. Teniendo la total certeza (la única certeza total que existe, en verdad) de que, hayamos sido felices o no, hayamos engendrado o no, hayamos hecho el bien o no, hayamos disfrutado, hayamos cantado, hayamos llorado, hayamos reído o lo que puta sea que hubiesemos hecho o dejado de hacer, va a llegar el día en que la muerte le va a decir por lo bajo a mi tortuga Teresa que está ahí a su lado "ahora vuelvo", se va a bajar de un saltito del mueble del living y me va a dar el abrazo más fuerte que jamás voy a recibir.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)