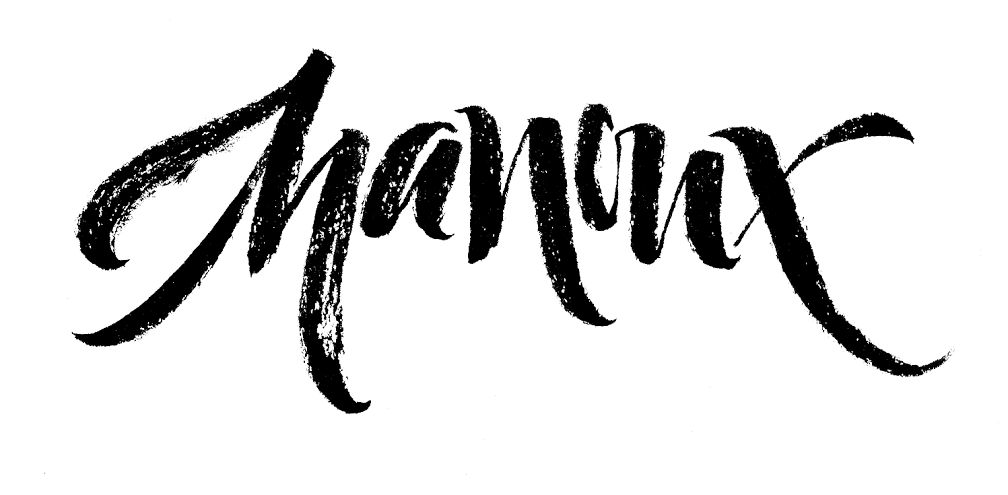miércoles, 26 de agosto de 2015
Papeles de la calle
Tengo la malsana costumbre (algunos incluso se apresurarían a diagnosticarla como trastorno obsesivo compulsivo) de recoger los papeles que encuentro tirados por la calle y leer lo que está escrito en ellos.
Me encuentro cosas todo el tiempo, cualidad que puedo atribuirle a mi particular manera de caminar: cabeza gacha, mirada en el piso, mente absorta en ningún lugar.
Con los años he recolectado todo tipo de porquerías, exceptuando el ocasional (aunque bastante usual) billete de valor variable, exacto monto que de cualquier manera terminaría perdiendo luego en alguno de los descuidos o torpezas de las que son tan mías.
De todos estos hallazgos callejeros, son de mi predilección los que están escritos a mano ya que tienen el gusto de lo artesanal: alguna hoja perdida por un alumno de primaria hablando de la fotosíntesis, una lista de compras para el supermercado, una nota de un vecino insultando a otro a causa de ruidos impropios y otras cosas por el estilo. No es más que eso, usualmente.
Pero ayer, caminando por la calle Cabrera, mis ojos se cruzaron con un bollito de papel que estaba siendo empujado tímidamente por algún viento. Interpuse en su trayectoria mi pie derecho, a modo de tope, y el bollito frenó. Miré hacia los dos costados, lo levanté con cierta vergüenza de que los otros transeuntes me sospechasen linyera, o lumpen, o algo por el estilo y lo abrí con cuidado de no romperlo. Estaba escrito con letra cursiva un tanto desprolija, tenía algunos garabatos en los márgenes y decía lo siguiente:
Hoy empiezo a escribir con la certeza de que nadie más que mi persona tendrá acceso a lo que se construirá a continuación -y que aún yo mismo ignoro-.
Hoy empiezo a escribir sólo para mí, con el último propósito de averiguar de dónde surge la necesidad de dejar impresos sobre un papel cualquiera, una infinidad de chirimbolos que representan sonidos, que a su vez representan palabras, y que terminan representando aquello que da vueltas y vueltas en mi cabeza, como en una calesita infinita y pertinaz.
Hoy empiezo a escribir sin cimientos y sin planos. Dejaré que las ideas se sucedan disparadas como balas en medio de un balacera, irregulares, enfrentadas, erráticas y sobre todo carentes de todo sentido.
Mi nombre es Leonardo, pero prefiero que me digan León. Es que siento que Leonardo suena como a León de pacotilla. "Éste más que León, es un Leonardo", podría llegar a decir alguno. No se... sinsentidos que uno siente.
Duermo poco. Desde siempre. No sé bien el porqué. Supongo que además de tener el sueño extremadamente liviano, tengo algo (¿alguien?) dentro mío que está a la espera de que despegue los párpados para gritarme "¡levantate de ahí! ¡dejá de perder el tiempo!". Aunque debo sincerarme, pierdo el tiempo de cualquier manera, aún estando bien despierto. De cualquier modo, poniéndole algo de atención al asunto, considero que la única manera real y verdadera de perder el tiempo es aburrirse.
Por suerte me entretengo con una multitud de cosas, pero las que más disfruto son las que me obligan a despegarme del suelo, a separarme del mundo real. No es que esté disconforme con mi vida, ni tampoco es que haya algo de lo que necesite huir. Pero a veces todo es tan común, que da hambre de distancia. Entonces es cuando recurro a los libros, a las películas, a los videojuegos y también a la música en busca de algún tipo de emoción, alternando entre una y otra cosa desordenadamente, yendo y viniendo entre esos satélites a medida que se acaban los recursos.
Siempre estoy dispuesto a bajar de la nave para encontrarme con algún amigo. Lastimosamente esto ocurre cada vez con menos frecuencia. Es que los años suelen venir con barreras que uno va poniendo como puede entre uno y los demás intentando siempre dejar un camino disponible, pero la verdad es que a veces no podemos evitar cierta cerrazón. Esto nada tiene que ver con el corazón, es más bien uno de los efectos colaterales del crecer. Muy posiblemente el peor.
Pero lo que más me aterra no es la idea de crecer, que además de ser imposible de evitar, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que más miedo me da es "madurar", o por lo menos tener que hacerlo concordando con la más utilizada de sus acepciones. La que nos obliga a ser una persona cada vez más "seria" ante los ojos del resto. La que nos empuja a seguir los pasos estipulados por la sociedad para evitar el "fracaso" (Nacer, estudiar, recibirse, seguir estudiando, conocer a alguien, enamorarse, garchar tres veces por semana, casarse, tener hijos, separarse, envejecer, mirar la tele todo el día, morirse viejo y solo). La que nos hace dejar de ver el camión de bomberos en la caja de zapatos, o la espada en el palo de la escoba, o la Tama Starclasic en el juego de ollas de mamá. La posibilidad de perder esa magia inocente, eso es lo que más me atormenta.
Debe ser un poco por eso que me agradan tanto las personas que no se toman muy en serio. Esas que reconocen que no hay nada TAN importante y hacen lo suyo con talento, pero también con liviandad, como si su vida no se les fuese en ello. Por suerte conozco varias personas así y entre ellas me siento cómodo.
No encuentro nada más gratificante que estar rodeado de gente que me habilite y me incentive a ser enteramente lo que soy. Gente entre la cual no sea necesario fingir ni por un solo segundo ser algo más o algo menos que esto que soy ahora, sólo para aparentar acercarme a lo que ellos podrían esperan que yo fuera. Todo esa fiesta de disfraces cansa, cuesta y no vale mucho la pena.
Creo que no es culpa nuestra ser como somos, entiendo que es importante entender esto en esos momentos en los que todo parece estar en nuestra contra. Tampoco es justo adjudicarnos todo el crédito por lo que nos sale bien. El tiempo nos va moldeando y es poco lo que podemos hacer para cambiar de forma.
Es cierto que a veces pareciera no bastar con uno mismo.
Un día cualquiera conocés a alguien y en un momento, generalmente imposible de precisar, PUM! ya no sos lo único que necesitás. Necesitas anexarte de alguna manera a esa otra persona. Suele pasar que la deseás con una potencia tal, que la soledad (antes grata, cuanto menos) se vuelve difícil de soportar. No tiene mucho sentido, huele casi a sinrazón, pero es así.
Y cuando tenés la inmensa suerte de que el sentimiento de los dos sea medianamente simétrico (nunca lo es del todo) y necesitas la felicidad de la otra persona casi de la misma manera en que necesitás la propia, empezás a estimar que hay cosas que tenés que cambiar y esperás que la otra parte haga lo mismo; y en el esfuerzo aparecen las primeras chispas. Y a partir de chispas, se desatan incendios y entre todo esto siempre hay cosas que se rompen y no se pueden componer aunque pongamos toda nuestra dedicación en el remiendo.
Pero lo más triste es sospechar que un tiempo después conocés a alguien más y todo pasa de nuevo, con idéntica factura, como si el tiempo no tuviese memoria.
No me divierte cuando las cosas se repiten siempre de la misma manera. Me empalagan los lugares comunes. Intento, no siempre lo logro, no decir las cosas siempre con las mismas palabras y trato de pensar antes de hablar.
Sucede que suelo tomarme más tiempo que el que podría recomendarse pensando antes de hablar. Cuando eso pasa, termino convenciéndome a mí mismo de que lo que estoy por decir ya no merece ser dicho y me quedo callado. Algunas personas entonces me rotulan de antipático, o de tímido, o de idiota y generalmente no vuelven a hacerme participar de sus charlas, cosa que no suelo lamentar en absoluto.
Me cuesta tener conversaciones de temas que no son de mi interés. Me es muy trabajoso (y me sale muy mal) fingirme interesado. Entiendo que esto pueda dejar en evidencia un cierto egoísmo de mi parte. Se que a la persona con la que me toca charlar puede no interesarle en lo más mínimo lo que tengo para decirle, pero de igual manera no le noto hilos que le dibujen la sonrisa y, por mucho que busque, no detecto falsedad en sus "Ah, ¡mirá qué bien!" o en sus "¡Buenísimo, che, me alegro por vos!". Los envidio por esa facilidad, a mí me cuesta mucho.
Pero sobre todo me cuestan los Domingos a la tarde en los que no hay nada para hacer y en los que además, como por algún designio diabólico, el peso de las cruces que uno carga se empiezan a multiplicar, y entonces a uno no le queda más opción que ponerse a escribir ridiculeces que a nadie le importan sólo para que la noche se apure en llegar y uno pueda hacer un bollo con todo este sin sentido y tirarlo por la ventana con la finalidad de alejarlo lo más que se pueda de la mano que lo escribió, como estaré haciendo a continuación.
Debo reconocer que me asaltó un frío extraño al terminar de leer todo aquello. Lo sentí en los pies y en el pecho al mismo tiempo y me estremeció un poquito.
Guardé el papel en la mochila, prometiendo volver a leerlo cuando llegara a mi casa, y me fui caminando despacio, envuelto todavía en frases y en palabras que resonaban en la noche porteña como tiros de cañón.
Cuando estaba llegando a la esquina, sentí un pinchazo en la nuca. Me dí vuelta casi instintivamente y ahí lo vi por un segundo parado en la ventana más cercana al lugar en el que había encontrado aquel papel. Vi su silueta, vi sus ojos, vi cierto rencor que entre ellos se gestaba y un segundo después desapareció, dejandome en claro y dejándose en claro que esta no era la última vez en que nuestras miradas habrían de cruzarse.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)