Esteban podía hablar con los animales. Es algo con lo que convivió desde siempre, ni siquiera lo consideraba una cuestión mágica ni nada por el estilo. Era sumamente simple, cuando le hacía un comentario a un ejemplar de otra especie, sabía exacta e inequívocamente cual sería la respuesta que éste le daría. Resulta que, lamentablemente, no hay otro ser que cuente con un aparato fonatorio tan complejo como el nuestro, por lo que Esteban estaba más que dispuesto a darles una mano: modulaba y verbalizaba la respuesta por ellos, cambiando ligeramente el tono de voz dependiendo de las cualidades físicas del animal en cuestión.
El
desprevenido o el incrédulo, que eventualmente era testigo de estos diálogos, solía
tomarlo a gracia. Hay otros para los que representaba un claro síntoma de
alguna patología psicológica. Tanto unos como los otros, a Esteban, lo traían
sin cuidado. Pero si podía, los esquivaba, o ellos lo esquivaban a él, o ambas
cosas en perfecta simetría.
La
primera vez que recuerdan haberlo visto charlar con un animal, fue con una tortuga.
Él tendría seis o siete años y estaba sentado en el lavadero de su casa, con
una planta de lechuga en mano y, mientras la deshojaba y la acercaba a la boca
del parsimonioso animal, le contaba cosas de la escuela.
—Hoy
Marcos no me quiso prestar la pelota— le decía al quelonio con tristeza.
— ¿Se la
pediste bien?— respondía él mismo con voz profunda y cavernosa (de niño de
siete años), como si de un ser sabio y ancestral se tratase.
—...
Creo que sí— contestaba después de meditarlo unos segundos.
—Mañana
pedísela con cariño —recomendaba la voz de tortuga—. Seguro te la presta.
Mabel,
la mamá de Esteban, miraba todo esto desde la puerta. Al principio le parecía
divertido, pero después de un rato, poseída por el fantasma del "qué
dirán", se empezaba a preocupar. "No es normal", se lamentaba
errándole a la diana por varios metros. ¡Y claro que no lo era!
Su
maestra opinaba lo mismo. En la reunión que habían tenido unos días atrás, le
dijo que Esteban no se integraba, que le costaba socializar con sus compañeros
y con el personal docente. Después le preguntó si había problemas en casa.
Mabel se ofendió sin demostrarlo y contesto que "¡para nada!".
Emilio,
su esposo y papá de Esteban, no estaba mucho en casa, y cuando estaba se la
pasaba en su sillón, con la cerveza en la derecha y el control en la izquierda
y no le prestaba mucha atención a nadie.
Un día
antes de cumplir los ocho se acercó al sillón decidido y con el discurso bien
estudiado.
—Pa, ya
sé qué quiero para mi cumple. —
— ¿Qué
querés?— preguntó el padre sin despegar los ojos del Noblex.
—Quiero
un perro— dijo aparentando firmeza, como quien pide un aumento de sueldo.
— ¿Le
preguntaste a tu Mamá?— preguntó Emilio. Esteban ya sabía que esa pregunta iba
a llegar.
—Me dijo
que te pregunte a vos— respondió bien bajito, le costaba mentir.
—OK—
concluyó secamente su papá, cerrando el trato.
Mabel no
estaba de acuerdo para nada. Sospechaba que iba a ser ella la que finalmente
terminaría haciéndose cargo del animal. Pero en casa mandaba Emilio y, como ya
le había dado el visto bueno a Esteban, no tuvo más remedio que cumplir.
Al otro
día fueron al refugio de mascotas local. Los hicieron pasar a una habitación
larga, con jaulas que se entendían en los dos costados, dejando un pasillo en
medio. Los ladridos retumbaban como miles de explosiones que se iban replicando
sin descanso. No existía mejor música, opinaba Esteban.
Era
tanto el ruido que nadie parecía percatarse de las sucesivas presentaciones
entre cada uno de los perros y Esteban.
—Buenas,
yo soy Esteban— le decía a un mestizo de pelo atigrado.
— ¡Tantísimo
gusto!, yo soy Toto— respondía el can con voz ligeramente ronca.
—Hola,
me presento, mi nombre es Esteban— le comentaba a un perro enorme de color
blanco.
—¿Cómo
dice que le va, don Esteban?— contestaba el perrote con registro grave, como de
locutor de AM.
—Esteban,
¡mucho gusto!— se presentó frente a la jaula de lo que parecía una cruza entre
manto negro y ovejero.
—Felipe—
contestó este con voz galante— ¡el gusto es todo mío!
Y así
fue, jaula por jaula, hasta que llegó a la última de ellas, en donde había un
símil dálmata, blanco con manchas por todos lados. Estaba muy tranquilo (a
diferencia del resto), recostado en el fondo de su canil.
—Hola,
¿qué tal?, me llamo Esteban— se presentó por última vez.
— ¿Me
hablás a mí?— respondió con voz calma.
—Sí, a
vos— afirmó— ¿cómo te llamás?
—Mateo—
dijo mientras se incorporaba y se acercaba a donde estaba Esteban— ¿a cuál te vas a llevar?.
—Emmm,
no sé— le sorprendió la pregunta— los quería conocer a todos antes de tomar una
decisión.
—Mirá—
dijo entonces, y empezó a exponer— Toto sabe dar mortales para atrás, Victor
aúlla muy afinado cuando le ponés Los Redondos, Nala ronca muy gracioso, Raúl
se despierta con sus propios pedos— fue detallando Mateo mientras señalaba a
cada uno de sus compañeros con el hocico.
— ¿Y vos?
— le preguntó Esteban.
— ¿Yo?
No mucho, la verdad— confesó despreocupado— No me divierte mucho eso de ir a
buscar el palito; el cartero, me trae sin cuidado. Tampoco entiendo eso de
enterrar el hueso, ¿para qué? Qué se yo… No soy un perro muy normal, además…
— ¿Te querés
venir conmigo? — lo interrumpió en seco Esteban.
— ¿De
verdad?— preguntó Mateo intentando disimular el entusiasmo. Lo fingía bastante
bien, con excepción de la cola, cuya puntita se movía frenéticamente.
“¡Papá,
me gusta éste!” es lo que se escuchó en
el refugio entre miles ladridos, y así fue que se conocieron Esteban y Mateo.
Pasaron años preciosos que parecían no tener ni principio ni final. Mateo lo esperaba a que llegue de la escuela y, mientras tomaban la leche, hablaban de cualquier cosa. Los viernes a la noche iban a la heladería, se compraban un vasito mediano para cada uno (El de Mateo, todo de pistachio) y se quedaban hasta cualquier hora charlando. También les gustaba mirar a Boca Juntos. Cuando ganaron la Libertadores, fueron al Obelisco vestidos, uno de azul, el otro de amarillo.
Era cierto que lo único que los dos necesitaban, era al otro. Si a Esteban lo molestaban sus compañeros de escuela, en lugar de volver caminando al terminar el día, volvía corriendo para recibir el bálsamo que para él significaba Mateo. Eran amigos, eran familia, eran una sola cosa, eran la simbiosis más milagrosa de todas.
Pero Mabel y Emilio estaban cada vez más preocupados.
—Esteban no tiene amigos, viejo— se lamentaba Mabel— Está todo el día con el perro mugroso ése y no hace migas con ningún ser humano, ni uno solo— se quejaba también.
Pasaron años preciosos que parecían no tener ni principio ni final. Mateo lo esperaba a que llegue de la escuela y, mientras tomaban la leche, hablaban de cualquier cosa. Los viernes a la noche iban a la heladería, se compraban un vasito mediano para cada uno (El de Mateo, todo de pistachio) y se quedaban hasta cualquier hora charlando. También les gustaba mirar a Boca Juntos. Cuando ganaron la Libertadores, fueron al Obelisco vestidos, uno de azul, el otro de amarillo.
Era cierto que lo único que los dos necesitaban, era al otro. Si a Esteban lo molestaban sus compañeros de escuela, en lugar de volver caminando al terminar el día, volvía corriendo para recibir el bálsamo que para él significaba Mateo. Eran amigos, eran familia, eran una sola cosa, eran la simbiosis más milagrosa de todas.
Pero Mabel y Emilio estaban cada vez más preocupados.
—Esteban no tiene amigos, viejo— se lamentaba Mabel— Está todo el día con el perro mugroso ése y no hace migas con ningún ser humano, ni uno solo— se quejaba también.
—Y para
peor, sus compañeros de colegio lo gastan. Es una vergüenza— respondía Emilio
con pesar.
Y fue
entonces que tomaron la peor decisión de
sus vidas: decidieron regalar al perro.
Emilio
tenía un primo que vivía en Carapachay. Tenía una casa enorme y había aceptado,
tras mucha insistencia, hacerse cargo de Mateo.
Un día,
cuando Esteban estaba en la escuela, Emilio subió a Mateo al auto y se hicieron
a la ruta. Mateo se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo, por
lo que se pasó todo el viaje ladrando y aullando sus pulmones con desesperación.
Emilio intentaba callarlo con más gritos, pero no le daba mucho resultado, era como coger por la virginidad.
Cuando
Esteban llegó a su casa de la escuela, abrió la puerta de su casa y no vio a
Mateo esperándolo, sospechó que algo no estaba bien, sospecha que se terminó de
confirmar cuando vio a su madre llorando en la puerta de la cocina.
— ¿Qué pasó, mamá? — le preguntó preocupado.
— Estu— empezó
a decir entre sollozos— es lo mejor para vos, ¡tenés que entender!
Al igual
que su amigo Mateo, Esteban también entendió todo al instante. Revoleó la
mochila para cualquier lado y, con el guardapolvo todavía puesto, se subió a la
bicicleta y se fue.
Lo
primero que hizo, fue preguntarle al Dóberman de la esquina si había visto
algo. “Tu viejo se lo llevó en el auto, agarraron por ahí”, y apuntó con la
trompa hacia la derecha. Siguió por esa dirección y al llegar a la avenida, vio
al Pekinés de la almacenera que le gritó con voz nasal: “doblaron en esta, ¡apurate!”,
y él se apuró. Cuando llegó a la ruta, lo
estaba esperando Toto, el del refugiode animales, que se había escapado hace
unos meses. “Para allá, Esteban, para allá. ¡Seguime! “, y lo siguió a él y a su
olfato, que oficiaba de radar. Bordearon la ruta por un rato largo hasta que la
nariz de Toto los hizo doblar por un camino de tierra. Un par de curvas y
contra curvas después , Toto se paró en seco. “Es acá”, dijo tratando de
recuperar el aliento. Esteban corrió el portón y entro al terreno intentando no
hacer ruido.
— Esteban,
¿qué hacés acá? — lo sorprendió Emilio mientras luchaba con Mateo que forcejeaba
desesperadamente por zafar del collar de ahorque.
— Papá,
soltá a mi perro— le pidió con calma.
—Esteban,
metéte en el auto ahora mismo— respondió con tranquilidad filosa.
— Papá,
soltá a mi perro— repitió Esteban, ahora con más intensidad.
— Esteban,
al auto, ¡ahora! — retrucó Emilio subiendo también el tono y dándole un tirón
al collar de Mateo, que gruñaba descontrolado.
— Papá,
¡soltá a mi perro! — dijo con furia y con un dejo de amenaza que era insólito
en él.
— Esteban…
—su odio se sentía en el aire.
— ¡SOLTAME!
— retumbó de repente una voz inhumana y plagada de rabia que no provenía ni de la
boca de Emilio, ni de la de Esteban.
De
repente, silencio. Uno de esos silencios que rompen tímpanos. Miradas iban y venían. Esteban vio por primera vez al miedo aparecer en los ojos de su padre. Un par de
piernas temblaron. Una mano se abrió, soltando una correa. Mateo caminó tranquilo hacia donde estaba Esteban, le
chupó la mano al pasar y se fueron los dos.
Cruzaron
el portón y ahí estaba Toto moviendo la cola. Caminaron los tres para ningún
lado hasta que llegaron a una estación de tren que hace años se encontraba en
desuso. Ahí, exhaustos, se tiraron a dormir.
Pasaron
los años y todavía están allí, pero con una familia mucho más grande. Cientos
de perros de la calle, y alguno que otro que no era feliz con su dueño, se
enteraron de que había un lugar, al que llamaba “La Estación”, en donde había
un humano viviendo entre perros. Por todo Buenos Aires se comentaba que allí
nunca faltaba la comida, ni las rascadas detrás de las orejas. No tardaron en llegar los interesados.
Mabel
intentó “rescatarlo” miles de veces, un muro de perros furiosos la detuvo cada
vez.
Los
vecinos comentan que Esteban hace años que no habla, pero los perros le
obedecen.
Algunos
(los más geniales) sostienen que de la parte baja de su espalda le está
saliendo, orgullosa, una cola peluda.
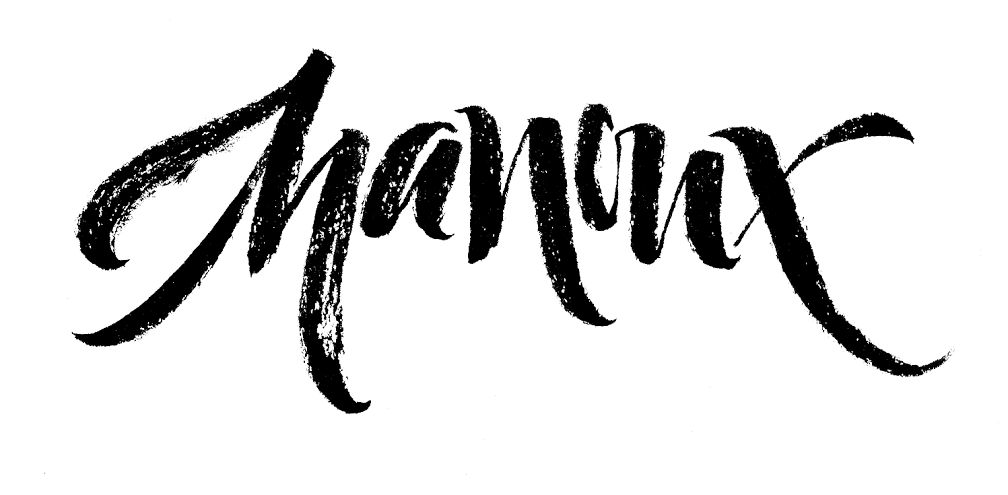

No hay comentarios:
Publicar un comentario