Todo esto que cuento empezó de la misma manera en que
todo lo fatal e irreversible suele comenzar: sin anunciarse, sin ser esperado
por nadie.
Noté como todo el vagón se turnaba para fijarme la
mirada. Vi también como esquivaban la mía cuando, de a uno por vez, se las iba
devolviendo. Pensé por un momento que se trataba un producto de mi imaginación.
Esa estúpida persecuta de sentirse observado y sospecharse especialmente feo o
ridículo, siendo que en realidad uno es igual de ridículo y de feo que ayer.
Pero en este caso había una razón que justificaba tanta mirada. Mi pierna
izquierda lucía un lamparón, una mancha enorme en la zona del bolsillo
izquierdo que supuraba un líquido que, entregado a la fuerza de gravedad,
descendía lentamente buscando alcanzar el pie. Por acto reflejo me llevé la mano al bolsillo y, al sacarla,
estaba impregnada con un fluido espeso y plateado similar al mercurio.
Cada uno suele tener un “protocolo de embolsillado” por
medio del cual va guardando sus cosas siempre en los mismos bolsillos todos los
santos días. En el mío, el bolsillo izquierdo estaba reservado para el celular.
Pero el celular no estaba. Y en su lugar había una extraña baba plateada. Les
juro que tuve que hacer la matemática quince veces para convencerme de que, por
algún mecanismo que aún hoy ignoro, el celular se me había derretido en el
bolsillo.
Después de pasar por el baño con el propósito de
emprolijar mi imagen (y habiendo fallado
miserablemente), seguí camino hacia la oficina. Me senté en la silla
de siempre y pensé en mi celular, en el líquido misterioso y en la posibilidad de visitar un psiquiatra.
No tenía sentido. No había explicación. Para peor, no podía hablarlo con nadie:
“¿Qué hacés? ¿Todo bien? Sabés que estaba en el tren, viniendo para acá, y se
me derritió el celular…”. Bastante pobre es el concepto que tienen mis
compañeros de mí, como para darles también la oportunidad de dudar de mi salud
mental. De modo que hice mi trabajo igual de mal que siempre y me fui para mi
casa.
Me recibieron mis gatos maullando en stereo. Esto que
para todo el mundo puede sonar normal, a mí me llamó mucho la atención, ya que
usualmente tienen reservada la cantinela para los minutos previos a sus
horarios de comida. Me acerqué a saludarlos, pero me esquivaron rápidamente y
corretearon juntos hacia la cocina, como pidiéndome que los siguiera. Apenas crucé
la puerta vi que había un charco enorme de color marrón clarito. Cuando estaba
buscando un secador y un trapo, me di cuenta de que la alacena había
desaparecido. Miré veintitrés veces el lugar donde solía estar, pero no estaba.
En realidad sí estaba, pero hecha agua en el suelo.
Pensé en internarme en algún nosocomio no demasiado
destartalado de por ahí cerca. Lo pensé seriamente, pero fue justo cuando
estaba tipeando “neuropsiquiátricos Núñez” que reparé en que, tanto la gente
del tren como mis gatos, se habían percatado del estado líquido del celular y
de la alacena (respectivamente). No me lo podía estar imaginando todo. Tenía
que estar pasando de verdad. Las cosas se estaban derritiendo de verdad.
Entonces me atacaron miles de peguntas. ¿Por qué mi celular
y mi alacena?, ¿Me está pasando solo a mí o hay otras personas igual de
aterradas que yo? ¿Serán solamente objetos los que corren esta suerte o puede
también pasarle a una persona? ¿Cuál es el motivo secreto detrás de todo esto?
Entre pasillos oscuros con miles de encrucijadas me terminó ganando el sueño.
Me desperté sobresaltado, pensando que llegaba tarde a
todos lados. Salté de la cama y me metí a la ducha; todo esto en quince
segundos, que fue exactamente el tiempo que tardé en darme cuenta de que en
realidad era Sábado. Volví a la cama empapado, humillado y con la intención de
seguir durmiendo, aun sabiendo que esto no sería posible.
Se escuchó el timbre. El plomero. Me había olvidado de
que ese día venía el plomero. Me vestí a las apuradas y bajé a recibirlo.
Subimos hablando de cualquier cosa, porque a la gente le cuesta subir dos pisos
por escalera en silencio por vaya a saber uno qué causa. Lo hice pasar y fue
directo a la cocina. Había una pérdida debajo de la bacha, o algo así, no va al
caso. En cuclillas se puso a revisar la zona en cuestión, luego se paró con
cara de “esto te va a salir caro” y empezó a decir: “Mirá, tenés el caño
pinchado. Vamos a tener que...”. No pudo terminar la frase y en un solo segundo
se deshizo en un baldazo de líquido rojo pálido que con un “splat” horrible se
esparció por el piso de la cocina extendiéndose hasta el living.
Grité, lloré, tropecé, me empapé de plomero y grité un
poco más. Escapé de la situación escaleras abajo. Corrí despavorido varias
cuadras sin saber a qué lugar me dirigía, hasta que caí en que el tipo no iba a
volver nunca a su casa. Su esposa, si es que la tenía, iba a hacer la denuncia
tarde o temprano. En algún lado tenía que constar que ese día a las diez de la
mañana tenía que estar en mi casa. Entonces, eventualmente vendría la policía y
revisaría hasta el último recoveco buscando encontrar algún rastro del
desaparecido. Por lo menos eso es lo pensé que podría llegar a suceder.
Fue así que volví a casa, me puse los guantes, tiré por
el inodoro baldes llenos de plomero y trapeé por horas con todas mis fuerzas
mientras iba preparando respuestas para las preguntas que -calculaba- me haría
la policía, en las que aseguraba nunca haber recibido al plomero a la hora
estipulada ni a ninguna otra. El mundo se estaba derritiendo, no había tiempo
para diseñar planes brillantes (a los que de cualquier manera no hubiese podido
arribar).
Agotado nuevamente, me tiré a dormir.
Llegó el domingo con un sol que te invadía la casa,
riéndose de las cortinas a su paso. No quería salir de la cama. Todo esto era
demasiado para un tipo como yo.
Afuera se escuchaban ruidos. Jugaba River en un par de
horas y miles de simpatizantes se iban reuniendo en las proximidades de la
cancha (que también son las de mi casa) esperando su cuota de fútbol dominical.
Pensé en tanta gente reunida, tomando cerveza y haciendo
estupideces mientras el mundo entero se estaba derritiendo. Primero sentí
envidia –lo admito- de su total despreocupación. ¿Cómo podían estar llenos de
entusiasmo cuando la misma solidez de sus cuerpos estaba en peligro y
totalmente entregada al azar?. No podía comprenderlo. Buscando respuesta a esta
y otras preguntas volví a considerar la posibilidad de que realmente no
estuviesen enterados de la situación. Los vi ignorantes desde mi ventana y
sentí asco (el sentimiento mutaba veloz). Luego, en la esquina, alcancé a ver
un nene en los hombros de su padre. Lucía la sonrisa más grande y verdadera que
había visto en mi vida. Entonces me atacó la culpa.
Esa gente posiblemente pensaba que todo estaba bien, que
les sobraba el tiempo. Quizás no sospechaban que estaban gastando sus últimas
horas –o a lo mejor sus últimos minutos- lejos de sus esposas, novias, madres,
hermanos. Me sentí con la obligación de intervenir de alguna manera.
Bajé las escaleras con el pecho hinchado de esperanza y
con el estómago crujiendo de anticipación. Abrí la puerta del edificio y allí
estaba la turba de gente agitando sus banderas, soplando sus cornetas y
entonando sus improperios como si nos esperase un mañana.
Elegí un grupo de cuatro o cinco de ellos, les pedí
disculpas (los modales ante todo), y empecé con el discurso. Ya ni recuerdo qué
es lo que dije, la cuestión es que se rieron, pero después de unos segundos ya
se les podía ver la preocupación en las caras. No por el contenido de mi
monólogo, sino por creerse en presencia de un auténtico lunático.
Antes de que me pudiera dar cuenta, se había formado un
círculo de gente en torno a mí. Y yo gritaba, gesticulaba, me estremecía
mientras ellos se alejaban cada vez más, haciendo que el círculo se ampliara y
se extendiera, como también lo hacía la atención de la asustada concurrencia.
Alguien alertó a la policía, que no tardó en llegar al centro del círculo. Me
tiraron al piso y se disponían a esposarme, y lo hubiesen conseguido, pero
justo en ese momento sonó un “splash” tan fuerte que hizo temblar el barrio
entero. Sobrevino el silencio y miles de ojos se abrieron de par en par al ver
como la cancha del club de sus amores se derrumbaba y sus restos líquidos les
bañaban los pies.
Yo, más acostumbrado al fenómeno que el resto de la
gente, aproveché la confusión para escapar de la policía. Mientras me acercaba
a la puerta de mi edificio, veía como la gente embobada se iba derritiendo a mi
alrededor.
Sentí que era el final. Quise ver a mis gatos por última
vez. Quise acostarme en la cama a esperar a que viniera lo que sea que tuviese
que venir, pero en paz, en silencio.
Los gatos me esperaban sentaditos en la cama. Pude ver en
sus ojos enormes y amarillos que ellos sí entendían todo lo que pasaba, que lo
habían entendido todo desde un primer momento. Los apretujé y, por primera vez,
se dejaron. Me besaron los dos al mismo tiempo como diciendo “ya está…
tranquilo… va a estar todo bien”. Cerré los ojos y me acosté.
No podría precisar si fueron diez segundos o diez horas
los que pasaron en medio. Pero después de esa calma de mentira, me sentí caer,
luego sentí un impacto y finalmente salí a flote, a la superficie.
Abrí los ojos y vi que los gatos miraban por la ventana
como si nada hubiese pasado. Yo hice lo mismo. Ahí afuera todo era agua, y en
su reflejo pude ver que lo único que flotaba en ese mar de cosas que ya no son,
éramos mi habitación, mis gatos y yo.
“Por lo menos mañana no hay que ir a trabajar”, me
acuerdo que pensé.
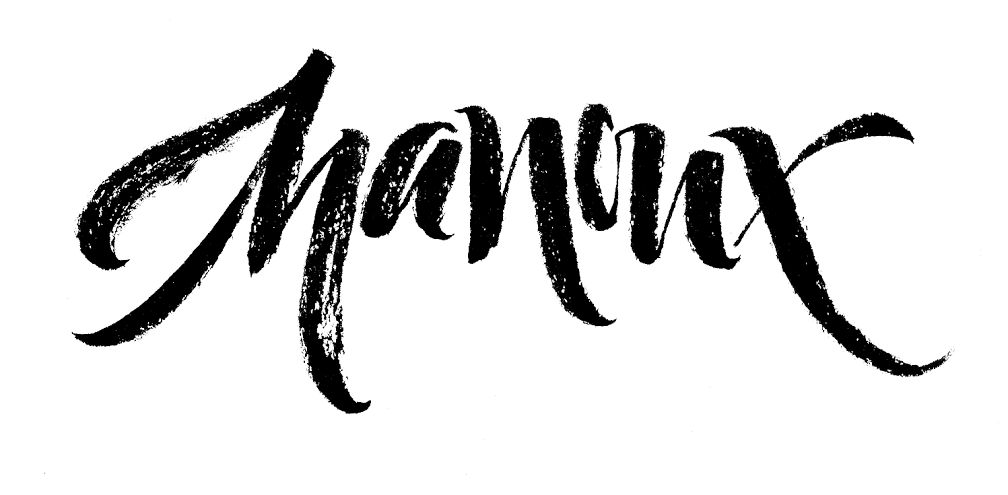

Me encantó el cuento, ahora tengo una duda: el plomero cuando se agachó a revisar la bacha se le vió la raya??
ResponderEliminarplumber rules!
Siempre! Y además se le asomaban un par de pelos!
EliminarGracias por leerme!